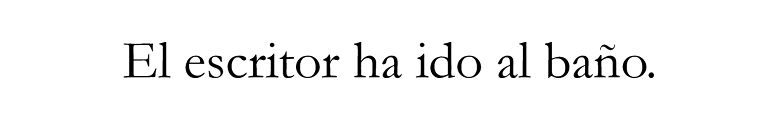miércoles, 4 de septiembre de 2013
martes, 3 de septiembre de 2013
El olvido
La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre
los tejados de pizarra, formando con su repiqueteo ininterrumpido una orquesta
de percusión que los habitantes de la aldea ya no escuchaban. Siete largos años
llevaba lloviendo y la gente ya no prestaba atención ni a los acuosos
proyectiles que los golpeaban ni al rítmico quejido de las maderas ante la
tortura a la que estaban siendo sometidas ni a las inundaciones diarias ni al
transcurrir monótono de sus vidas. Era tal el desapego a su propia existencia
que habían perdido la conciencia de sí mismos y de lo que les rodeaba, habían
olvidado cómo hablar o cómo interactuar con su entorno o con quienes se
hallaban a su alrededor, acabando así convertidos en autómatas ambulantes cuyo
único esfuerzo, aparte de caminar, consistía en comer, y casi ninguno lo hacía.
La mayoría había dejado de alimentarse con la esperanza, olvidada hacía tiempo,
de dejar así ese infierno pasado por agua; aunque ni esto les había sido
concedido y sólo habían conseguido perder el color hasta ser casi translúcidos,
haber reducido su masa corporal hasta ser simplemente un esqueleto con piel
adherida que se movía por la voluntad errante del que se sabe sin nada, ni
siquiera conciencia, y un rugido continuo en el estómago que acompañaba
perfectamente al melodioso percutir del agua sobre las tejas y los caminos.
En esta época llegó el peregrino a la aldea.
Eran tantos los caminos recorridos en su eterna búsqueda que ya no recordaba
cómo había llegado a aquella aldea triste. Atravesadas las puertas de hierro
verdes, caminó unos metros entre casas blancas de tejados negros de pizarra con
ventanas y balcones de madera hasta llegar a una farola de cinco brazos situada
en el cruce de la calle principal con la que llevaba a la entrada y cuyas cinco
bombillas eran la única luz de aquel sombrío lugar, pues el resto de farolas
emitía una luz tan tenue que era casi imperceptible. Al verse rodeado de
cuerpos consumidos sin conciencia que tan siquiera reparaban en él y cubierto
por un aguacero infinito, el hombre soltó su mochila, clavó las rodillas en la
carretera y lloró como un niño. Después de años con la suerte de su parte y de
viajes a sitios contaminados de felicidad, había llegado a un lugar donde la
melancolía, el olvido y la soledad eran soberanos y únicos habitantes. Por fin
había encontrado el anhelado lugar donde recibir el castigo del Cielo que tanto
tiempo llevaba esperando para poder así expiar los errores de su pasado.
Tan llenos de llagas estaban sus pies, tan
cansados sus huesos, que una vez arrodillado fue incapaz de levantarse y
simplemente durmió sobre el duro asfalto con aquella extraña lluvia cálida
cubriéndolo como un manto protector, con la felicidad nuevamente
introduciéndose clandestinamente en su alma.
Así que eso era la muerte, pensó al
despertar, una fría lluvia que calaba
tristemente, repiqueteando sobre las tejas y los caminos, sobre los almendros
polvorientos y las maderas carcomidas, sobre los hombres y su mundo.
A.S.V.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)