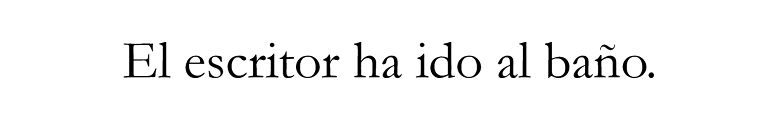Esa noche había irrumpido violentamente en Florencia, atraída por la
descomunal fuerza magnética de Margarita. Los recuerdos habían recorrido las
calles de ceniza, arrastrándose primero y luego en una frenética carrera, para
acabar tomando la piazza della Signoria,
diluyendo el atardecer toscano con sus acordes, sus estrellas y su sal,
golpeándome por la espalda y haciéndome perder el aliento por unos instantes,
hundiéndome en las profundas pupilas de aquella mujer que me observaba
divertida desde las escaleras de la logia.
Posiblemente, algún sentimental pueda confundir mis sentimientos con una
suerte de petrarquismo; nada más lejos de la verdad. Ni siquiera pueden
asemejarse al amor. Me explicaré: ciertamente, deseaba a Margarita, la
necesitaba, pero no como se necesita a alguien a quien se quiere, sino como había
necesitado, y deseado, durante un largo tiempo la cocaína. No la amaba, nunca
lo hice. Ella lo sabía y yo también. De hecho, estoy seguro que de entre todos
los hombres que enloquecieron por su causa fui el único que supo que no la
amaba. Tal vez fue eso lo que la desarmó, tal vez… Al menos eso me gusta
pensar.
De todos modos, eso poco importa ya, ni entonces importaba. A fin de
cuentas, allí estaba yo, envuelto en la noche florentina, entre expectantes
estatuas, mirando a una mujer a la que deseaba y temía al mismo tiempo, como un
pescador frente al mar o un gaucho ante la pradera, paralizado mientras ella se
levantaba y cruzaba indiferente la piazza
hacia nosotros.
-Pero mira a quién tenemos aquí- exclamó dándome dos besos-, si es…
esto… ¿Tú nombre?
-Ma… Marco- tartamudeé al borde de un ataque de pánico.
-¿Como el niño del mono?
-Sí, como el niño del mono- contestó Marcello riendo y deseé con toda mi
alma darle un puñetazo en la barbilla o en la boa del estómago.
-Curioso- fue su respuesta- ¿Y vosotros sois?
Realicé las presentaciones. Alguien, tal vez
Margarita, tal vez alguno de mis amigos, propuso ir a tomar algo.
Durante las horas siguientes mi mente me pareció extrañamente vacía y mi
cuerpo entorpecido. Era una especie de mezcla entre ensoñación y miedo que poco a poco fue
disolviéndose, pero que me hacía percibir la realidad extrañamente distante,
como si viese a través de un cristal o tocase a través de un paño. Más amigos
se nos unieron. Después vino un local discreto con música en directo para
cenar, luego otro donde bailar, después otro más y otro. Nadábamos entre mareas
de alcohol, risas cálidas, chascarrillos y viejas historias y, entre ese mar,
como un inalterable faro, destacaba ella. Ella bailando con un desconocido, luego
con otro, después con un amigo, ella ganado un concurso de beber chupitos, ella
escuchando confidencias de chicas a las que acababa de conocer, ella riendo,
ella siendo más ingeniosa que el resto, ella rescatándome de mí mismo,
agarrándome del brazo y perdiéndose conmigo en la madrugada por las calles de
Florencia.
No teníamos rumbo y, sin embargo, yo sentía que cada paso nos acercaba
inexorablemente a una meta marcada desde el día que nací. No nos miramos ni una
sola vez a los ojos, pero no paramos de hablar. Hablamos y hablamos casi sin
prestar atención hasta encontrarnos recostados en un pretil de piedra que se
asomaba al Arno, en donde continuamos hablando. Hablamos de ruina,
de polvo, de tiempo,
de espinas, de música, del pasado, del ahora y
el mañana, de nada importante pero de nada intrascendente. Entonces descubrí
que no conocía aquella voz, que apenas nos habíamos dicho nada las anteriores
veces que nos habíamos visto. Y con el descubrimiento de aquella voz que ya no
quería dejar de escuchar nunca, descubrí también la ciudad que se levantaba
ante mí y se reflejaba en el inmutable río. La voz de Margarita la había
transformado (más bien había transformado mi forma de verla) y ya no era
aquella ciudad de ceniza que se alzaba indiferente y salvaje, grandiosa e
inaccesible, sino un lugar vivo y cálido en el que refugiarse. Para mí, aquel
día dejó de ser la Florencia de los Medici, de Leonardo, de Galileo o de Dante
y se convirtió en la Florencia de Edward Morgan Forster, llena de inocencia y
sencillez. Eso ha continuado siendo para mí desde entonces hasta hoy.
Reemprendimos la marcha cuando el cielo empezaba a clarear. Yo me dejaba
llevar, cogido de su mano y de nuevo en silencio, como si ya nos lo hubiésemos
dicho todo, mientras me preguntaba qué cuarto sustituiría aquella noche a la
pequeña trastienda de la librería londinense, por qué colchón cambiaríamos a
aquel otro corroído y lleno de moho, qué canción sonaría cuando todo hubiera
acabado y mi cuerpo se meciese entre el éxtasis y el abandono.
Aquella noche, sin embargo, otra era la banda sonora. La melodía no
salía esta vez del maltrecho aparato de música de la pequeña librería, sino de
los propios labios de Margarita. Una canción de Lori Lieberman escapaba por
entre sus dientes y se desparramaba sobre mis pies sin ningún acompañamiento
instrumental, pero infinitamente más triste y melancólica que cualquier canción
de Louis Amstrong o de Elliot Smith.
Strumming my pain with his fingers
Nada tenía
que ver con la apasionada versión de Roberta Flack que la hizo famosa. Era
sencilla y desganada. Las palabras nos envolvían y nos revolvían tanto por
fuera como por dentro. Al menos a mí, pues era imposible saber qué pensaba la
siempre impenetrable Margarita.
Singing my life with his words
Caminábamos sin mirarnos, cogidos de la mano. Yo callado,
ella musitando distraídamente.
Killing me softly with his song.
Killing me softly with his song.
Y me pregunté si tal vez yo era el
extraño del que hablaba la canción. Si mis acordes en aquel retaurante del West
End habían sido capaces de despertar esos sentimientos en ella, si mi guitarra
había podido rasgar la espesa e impenetrable capa de frialdad que la envolvía.
Las palabras de Margarita me sacaron de mis reflexiones.
I prayed that he would finish, but he
just hept right on.
Me pareció
que en aquel momento me apretó un poco más la mano. Pensé en decir algo, pero
las palabras se negaban a salir. Traté de deshacer el nudo de mi garganta y
seguir caminando en silencio, de mantener el pacto secreto que parecíamos haber
hecho. Sin embargo, fui débil. Deshecho el nudo con mi saliva, una frase ya se
preparaba para saltar de mi boca cuando la miré, por primera vez desde que
estábamos solos. La miré y lo que vi me dio miedo. Margarita caminaba distraída,
cantando como si no se diera cuenta, como si nada importara. Pero su rostro era
distinto, la máscara de indiferencia se había rajado y entre las grietas se
filtraban unos ojos cansados y unos músculos tensos. La frase se ahogó y murió
en mi garganta al tiempo que Margarita murmuraba, más que como en un canto como
en un susurro:
He sang as if he knew me in all my
dark despair. And then he looked right through me as if I wasn´t there.
Sé que en ese
momento ella habría llorado si supiese lo que eso significaba del mismo modo
que sé que yo habría llorado si hubiese recordado cómo se hacía. Pero no hubo
tiempo para aprender ni para recordar, pues en ese momento nos paramos frente a
la puerta del 59 de la via San Zanobi y
Margarita me soltó la mano para sacar una llave de su bolsillo.
-Sé lo que esperas- me dijo-, pero esta noche no va a poder ser.
Al parecer las reglas del juego han cambiado pensé mientras abría
la puerta.
-Espera- dije cuando ella ya estaba desapareciendo- ¿Cuál es el dolor
del que hablaba la canción? ¿A qué desesperación te referías?
-No seas tonto, no es más que una canción- contestó con una media
sonrisa.
Seguramente era verdad, pero tenía que intentarlo.
-Hasta mañana- añadió con un beso en la mejilla antes de cerrarme la
puerta en la cara.
Hasta mañana. Todavía no había saboreado bien aquellas palabras cuando ese mañana llegó y,
tras él, su noche. Y con la noche ella volvió.
A.S.V.