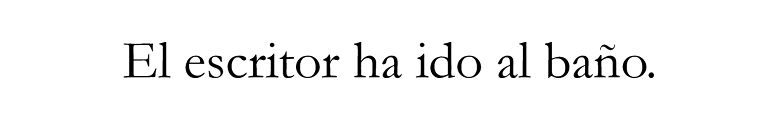Cuando fallece un personaje conocido (y en especial si es un genio universal como en este caso) el mundo se llena de mensajes de condolencia y admiración que suenan, en la mayoría de las veces, exagerados e incluso falsos. Qué razón tenía Jardiel Poncela al poner en su epitafio “Si queréis los mayores elogios, moríos”. Por eso precisamente me resulta difícil escribir esta nota sin que mi admiración suene más afectada de lo que es.
Empezaré diciendo que para un aspirante a lector y a escritor como yo, que peca del vicio de admirar a una inmensa horda de maestros muertos, el fallecimiento del único maestro literario vivo (tal vez junto con Vargas Llosa, aunque no al mismo nivel) constituye un acontecimiento realmente importante e intenso, especialmente si, en lo referente a la prosa, este maestro en cuestión ha sido uno de los más admirados, leídos y releídos.
Siempre he creído que la literatura es al tiempo lo que la arquitectura al espacio, y ha sido precisamente en esta prosa tan poética y tan fluida en donde he encontrado uno de los hogares más vastos, más acogedores y más hermosos. Cada vez que he leído de nuevo Cien años de soledad o El coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo, he sentido desde la primera frase que volvía a casa. Macondo, el pueblo fluvial del coronel o los pueblos desérticos y marítimos de sus cuentos han sido y son tanto mi hogar como lo es Madrid y al sumergirme en ellos me recorre el mismo estremecimiento que al volver a mi ciudad después de un largo viaje.
Cada regreso trae también consigo un redescubrimiento, una infinidad de significados y acontecimientos antes ignorados, como quien descubre un pasadizo secreto en su propia casa o un rincón maravilloso y desconocido en su barrio. Esta multiplicidad, esta fecundidad, es la que me atrajo y me enamoró desde que leí el primer párrafo de Cien años de soledad: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava…
No menos simbólicas y maravillosas fueron las novelas que descubrí posteriormente: La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, La mala hora… Pero si pensaba que sus novelas eran algo mágico y excepcional en la literatura de la segunda mitad del siglo XX, lo que realmente me dejó sin palabras fue el descubrimiento, bastante reciente, de sus cuentos. Desde la jaula más hermosa del mundo a la nostalgia de los exiliados pasando por ángeles viejos y decrépitos, ahogados más hermosos que cualquier hombre vivo o funerales carnavalescos los símbolos son infinitos, sorprendentes, maravillosos, pródigos… y todos ellos insertos en una prosa precisa y escueta como el mecanismo de un reloj, sin nada de más, sin nada de menos.
Precisamente son los dos que dan título a esta nota los que he escogido como míos entre el inmenso océano de símbolos que inunda sus páginas: los almendros, cuyo polvo se acumula desde antes de su mismo nacimiento, que son los únicos seres indiferentes al calor y a la decadencia y que anticipan desde su creación la inevitable desgracia de Macondo y los Buendía, y la lluvia (entiéndase también el mar y el río), que trae el olvido y lo borra, que es el símbolo de la espera interminable y es al tiempo lo que se espera y que es la vida y la destrucción, son dos ejemplos de que cada palabra, cada suceso, cada nombre, no es uno sino mil y que la aparente sencillez no esconde sino un mundo entero en el que sumergirse, en el que soñar y en el que vivir. Un mundo en el que la muerte no existe y lo extraordinario es lo más común. Un mundo que ha hecho, desde hoy, inmortal a su creador y felices a quienes nos introducimos en él y lo disfrutamos como disfrutábamos los cuentos cuando éramos niños.
Por todo esto, por este hogar maravilloso, por tus cuentos, por los almendros polvorientos, por la lluvia y por una de las prosas más poéticas de las letras universales, gracias de corazón Gabo (si se me permite la licencia).
A.S.V.