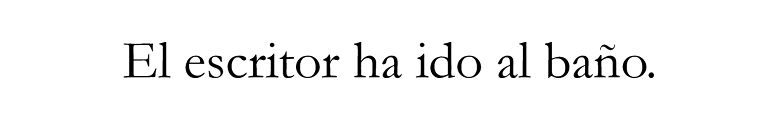El coronel salió de su tienda a medio vestir. La lluvia había dejado una mañana fresca. Ahora la veía caer de nuevo sobre el campamento destrozado. Golpeaba sobre las lonas caídas de las tiendas, resbalaba por los soportes rotos y astillados y llegaba a la ennegrecida tierra africana para ser absorbida, para secarse como lo habían hecho durante toda su vida las lágrimas que el coronel nunca había derramado, que habían muerto en sus ojos y, más abajo, en su garganta y sus entrañas.
Sin importarle mojarse, el coronel fue hasta la tienda que había servido de cantina y rebuscó entre los escombros hasta encontrar una lata gastada de café y una olla cerrada con los últimos restos de aquellas gachas insípidas que había comido a diario durante meses. Regresó a su tienda, la única que se mantenía en pie como un símbolo imperecedero en medio del campamento deshecho, sacó de su baúl un diván plegable, un cuenco, una cuchara y una radio desvencijada que funcionaba a pilas. Recolocó el toldo de la entrada y se sentó bajo él, sobre el diván.
Comió despacio, mecánicamente, viendo caer la lluvia que tapaba con su repiqueteo el murmullo de la radio, ahogando en su chisporroteo unas voces que hablaban en un idioma desconocido para él. Cuando terminó el contenido de su cuenco se apartó hacia los límites del campamento, se desató el cinturón y se acuclilló. Entonces supo que todo había terminado. Entre la densa llovizna pudo verse a sí mismo agachado con los calzones por los tobillos haciendo un esfuerzo que parecía que fuese a hacerle reventar los intestinos, el rostro colorado e hinchado, resoplando, fundiendo el contenido de sus vísceras con la tierra madre y fue plenamente consciente en ese instante de la derrota, absoluta y desgarradora.
No le molestó, no sintió ira ni miedo, apenas sí una ligera desazón mientras abrochaba de nuevo el cinturón y regresaba al diván. La radio vomitaba ahora los compases de un tango viejo, muy viejo, probablemente más que el propio coronel, y tan ambiguo que era clasificado como tango a falta de una denominación mejor. Tan sólo era una suave pieza de piano que no compartía con el auténtico tango sino la nostalgia prendida en cada nota. Tenía por título, creía recordar el coronel, Amelia, y ese nombre trajo consigo una certeza mayor que la derrota.
Permaneció aferrado a la melodía, agarrado al nombre que traía consigo y que se fundía con el martillear de la lluvia, con su estruendo de aplausos que parecía elogiar la maestría de la ejecución, que rompían el silencio y encontraban su eco en idénticos estallidos repartidos por todo el mundo, resonando en teatros de todos los confines, en cines, en circos, en salas de cabaret, que se enredaban en las magistrales interpretaciones de actores veteranos o rebotaban contra lienzos blancos que segundos antes habían asistido a un final conmovedor o decepcionante y que ahora se ensuciaban con las sombras de los espectadores que, de pie, aplaudían y recogían sus abrigos para marcharse, para olvidar nada más traspasadas las puertas los breves instantes en que habían sido felices y que habían de quedar adheridos a una tela blanca y áspera como la de los volantes de un vestido por encima de las rodillas que esperaba en Montevideo para salir a escena en un casino clandestino cercano a la bahía, que se estremecían de impaciencia cuando oía el anuncio: “Señoras y señores, con todos ustedes, la inigualable, la sensual Charo, la Pulga”
Y el anuncio era como una sentencia irrevocable, como el primer cañonazo que iniciaba una guerra y que la impulsaba a salir, a salir al escenario con pequeños brincos y saludar con una reverencia antes de empezar su baile. El piano acompañaba sus pasos, las negras líneas del pentagrama abandonaban el papel descolorido y la sostenían, movían sus brazos y sus piernas como un estudiante de arte manipula los miembros articulados de un figurín, rozaban su brazos y se deslizaban por ellos para quitarle los guantes blancos, para levantarle el vestido blanco, dirigían sus manos hacia el sostén blanco y deshacían el blanco cierre, hacían resbalar por sus blancos muslos un tanga blanco de encaje y la arropaban cuando el aire cargado del reservado del casino lastimaba con su humo, más gris que blanco, la piel de un blanco manchado por los años y los pechos que luchaban contra las leyes físicas para no abandonar su atalaya.
Y Pablo, el pianista, con su único ojo sano, llegado de Madrid apenas un par de meses antes, se afanaba en darle una melodía cálida que la arropase, un viejo recuerdo de sus años de juventud en Buenos Aires remotamente parecido a un tango. Se aferraba a su tabla y trataba desesperadamente de no perderse en el habitual naufragio de Manueles, Mercedes y otros cientos de nombres y rostros. Trataba de mantener el ritmo de la pieza pues sabía que ésta debía servir para tapar el cuerpo desnudo de Charo, llamada la Pulga, para resonar en su cabeza, para alentarla con sus susurros, para apartar sus ojos de los rostros sedientos de los hombres, de las manos bajo las braguetas bombeando su vergüenza, su autodesprecio, sus inseguridades, haciendo resonar las cremalleras bajadas con un eco ensordecedor y rítmico como el de las máquinas en las fábricas, como el de los barcos de vapor o como el traqueteo de un tren sobre las vías del metro, deslizándose bajo las calles de Bacelona cargado de sudor y rutina, decorado por fuera y por dentro con firmas de anónimos aspirantes a la inmortalidad urbana.
Un eco ensordecedor que se desdibujaba, como el mundo o el miedo, tras los auriculares en los que Abel se refugiaba en uno de los asientos de ese mismo tren, la cabeza de pelo crespo caída sobre el pecho, los enormes ojos marrones cerrados, el cuerpo resbalando por la pared en la que se apoyaba, dormido, ajeno al hecho de que todo el vagón lo miraba, de que cada pasajero lo observaba de reojo, tratando de no ser descubierto por los demás pasajeros, tratando de no descubrirse a sí mismo mirando a aquel hombre cercano a los treinta pero cuyos rasgos corresponden a un muchacho de diecinueve años.
La respiración se acompasaba al traqueteo y a la música, una vieja melodía con alguna reminiscencia de tango, y en cada inspiración el mundo convergía un poco más hacia él, las miradas se hacían cada vez más evidentes, atraídos los ojos desconocidos por la pesada carga de realidad que lo oprimía y de la que trataba de refugiarse en el sueño, único refugio de ligereza para un hombre más denso que la mayoría, marcado con profundas cicatrices en la piel marrón de sus ojos. Había mirado a la muerte cara a cara y en sus pupilas había visto la vida en toda su magnitud. Durante tres años se había perdido en los ríos de miseria del África primigenia esparciendo esperanza y redención en forma de bisturí y ungüento, llegando en ocasiones al umbral del milagro, zurciendo las brechas abiertas por el coronel y sus amigos, por los enemigos que en nada se diferenciaban de él, por reflejos espectrales de un hombre que era cientos de hombres, que salaban la tierra, quemaban los cultivos, secuestraban las infancias y violaban la inocencia en defensa de los más altos valores y libertades.
Pero ahora esos horrores no eran más que recuerdos pálidos y desgastados, fantasmas descoloridos no más reales que el mundo que se ocultaba tras sus párpados cerrados o el rostro de muchacha que veía cuando éstos se entreabrían aún perdidos en el sueño. Un rostro blanco y delicado, encerrado entre una suave cortina de pelo negro, con unos ojos que observaban todo con suma atención, temiendo que en el momento en que dejaran de ver el mundo éste desapareciera para siempre, que los escasos lazos que aún la unían a él se rompieran. Esa joven era la única persona del vagón que no miraba de reojo a Abel, pues era demasiado ligera como para verse atrapada por la fuerza de su atracción. Apenas la voluntad la mantenía pegada al suelo y tenía que hacer un gran esfuerzo para no verse de pronto elevada por encima de las cabezas de los otros pasajeros, que por otro lado tampoco se habrían percatado de un hecho tan curioso, como tampoco se habían percatado de su presencia en los pasillos y escaleras de la estación o en la calle. Así había sido siempre: se movía silenciosa e ignorada, esquivando a los hombres y mujeres que continuamente chocaban contra ella, demasiado ajetreados para fijarse en algo tan sutil, tan ligero, como las hojas del bloc en el que incansablemente había dibujado hora tras hora, primero desvaríos infantiles, luego bocetos de lugares inimaginables y finalmente planos de proyectos que la incomprensión o la falta de presupuesto impedían llevar a cabo. Al menos así era antes. Antes de la frustración, antes de los malabarismos para llegar a fin de mes, antes de darse de bruces contra la realidad, cuando se perdía en bosques secretos salidos de sus lápices de colores, cuando escribía alucinaciones maravillosas y se imaginaba persiguiendo liebres con chaleco y reloj, antes de cansarse de buscar conejos blancos, antes de decidir ser, simplemente, Alicia.
Antes, también, Abel había sido como ella. Antes de África, antes de abrazar a la muerte. Antes también corría y gritaba y volaba y no había pesadillas sino sueños altruistas. Ahora su cuerpo era demasiado pesado y sus alas demasiado cortas. Ahora sólo le quedaba el sueño y sus auriculares como refugio contra los gritos que resonaban en su mente, contra el rostro que se reflejaba en el cristal del vagón, sobre la piedra gris de los túneles, perdiéndose entre las grietas y la humedad, entre la suciedad que emponzoña el mundo, que embiste contra el patético intento de los hombres de limpiar y lustrar, arremetiendo contra las artificiales barrera de los mármoles y los barnices, golpeando las falsas conciencias y las sonrisas fingidas, carcomiendo el arte, rompiendo los pavimentos, colonizando de enredaderas los bulevares parisinos, envileciendo el aire de las salas de música en las que se alzan barreras de melodías y ejércitos de pequeñas notas que arremeten la podredumbre cogiendo impulso en los trampolines de marfil y ébano animados por dedos virtuosos aunque ajados que encuentran sin saberlo el reflejo de su devenir virtuoso en las manos de un hombre tuerto en un casino clandestino en Montevideo.
Pero el otro lado del Atlántico queda lejos y a este lado del océano las aguas terrosas del Río de la Plata se disuelven en el constreñido curso del Sena y el calor, el humo y el bombeo del club son engullidos por el ambiente solemne y los gestos medidos de un público que, con una pasión menos sincera que la de los caballeros montevideanos, se entregan al ejecución impecable de Mercedes Hermida, la última de los grandes maestros de la música del siglo pasado que se precipita hacia el final de una pieza sobrecogedora.
Los aplausos engullen las primeras notas de la pieza siguiente, una melodía aparentemente sencilla pero llena de fuerza, remotamente parecida a un tango. Bajo los dedos inclementes de Mercedes la melodía se muestra cargada de una melancolía abrumadora, parece más antigua que el tiempo, por lo menos más que todos los presentes. Uno tras otro, los espectadores son engullidos por la música, olvidan posar, olvidan ser fríos, recuerdan cómo ser humanos por unos minutos; y ser humano puede ser desgarrador, pero no importa, tan sólo importa la música. La música que cerca y acorrala a todos y cada uno, salvo a la propia Mercedes, impasible desde la altura de sus más de ochenta años, que no han mermado en lo más mínimo su destreza.
Ha ejecutado tantas veces los precisos movimientos del tango que ya no necesita pensarlos y mientras la melodía fluye sin vacilaciones su mente se encuentra muy alejada de ese momento y lugar. “Esto es lo único bueno que compuso en su miserable vida” piensa, ya sin rencor, “¿Y qué tenía, quince, dieciséis años? El resto es basura, siempre lo mismo. Las mismas notas, los mismos arpegios, siempre lo mismo. Esto es lo único realmente bueno y por ello tiene nombre de mujer. Seguramente me habría gustado que fuese el mío, tal vez por eso le guardé rencor. Pero no. El tango, o lo que sea, no se llama Mercedes, no, se llama Amelia, y nunca supe quién carajo era Amelia. Nadie, decía él, pero no se compone algo así para darle el nombre de nadie. De todos modos no importa, sin la tal Amelia estaba condenado al fracaso. Nunca hizo nada realmente bueno desde los dieciséis. Y eso que alguna vez lo llegaron a llamar el gran maestro Tenembaum. Gran maestro… resulta hasta cómico. Aunque el tirón le duró varios años, mientras estuvimos casados. Después se dieron cuenta de que no valía nada, de que yo era el maestro, yo era la fuerte. Aún a veces me pregunto qué habrá sido de él, seguramente habrá muerto de cirrosis en alguna tasca madrileña, tal vez volvió a Buenos Aires. Creo que Manuel me dijo que había perdido un ojo, pero de eso hace años. El fracaso debe de ser algo terrible, pero el fracaso es para los débiles, y yo era la fuerte, yo soy...”
La melodía, ajena e impropia, ha cesado, el concierto ha terminado. El público, rescatado de la terrible conciencia de saberse humano, ha estallado en aplausos. Mercedes se ha levantado y se ha sumergido en ellos, rescatada también del abismo de la memoria, refugiada en su gloria. Sus más de ochenta años han desaparecido y por unos instantes vuelve a ser una joven de veinte años, sentada en un desvencijado piano en el Conservatorio de Madrid. Pero una cosa ha cambiado: ahora, cercana a la muerte, se sabe eterna, inmortal. Ahora que su nombre ha quedado grabado en los libros de historia de la música para siempre no le da miedo el dejar de existir, pues sabe que no es posible. Sin embrago, por un momento, un escalofrío le recorre la espalada, un escalofrío ajeno a los aplausos que se acompasan, a kilómetros de distancia, con los que cubren la blanca piel desnuda de Charo, la Pulga, en un casino clandestino de la bahía, con el bombeo bajo las braguetas de los caballeros montevideanos, con el percutir de la vergüenza en sus cabezas, con el traqueteo de un vagón de metro en Barcelona en el que Abel, despierto ya, mira a Alicia enfrascada en sus bocetos sin darse cuenta de que el resto del vagón lo mira a él, con el zumbido del viejo transistor del coronel, con la lluvia que baña la tierra de África y que no consigue ahogar la derrota, la misma lluvia que ha formado, aquí, en este pequeño parque de Perth el charco embarrado que me devuelve la imagen de mi rostro demacrado mientras espero que vengan por mí.
Un hombre toca un saxofón a mi lado, pidiendo algunas monedas para comer. Y es ese hombre quien, sin saberlo, me salva. No pares, toca hasta que caiga la noche, porque tengo miedo y estoy sólo, pero mientras tocas me siento menos sólo y tengo menos miedo, porque mientras tocas el tiempo se para y no espero que nadie venga a por mí, porque mientras tocas la vergüenza desaparece y la culpa no existe. Te daría una moneda, te daría un millón de monedas si pudiese para que nunca dejases de tocar, pero, paradójicamente, tengo los bolsillos completamente vacíos. Lo mejor es que nadie va a creerme, pero es cierto. Robert se lo llevó todo y me dejó tirado, supongo que es lo que merezco, pero ahora, recostado en el sonido de tu saxofón, no puedo estar seguro de nada, ni siquiera de la culpa. Al fin y al cabo ¿quién no hubiera hecho lo mismo si hubiera podido? Era tan fácil, tan tentativo, la gente firmaba y ya está, todo el dinero para nosotros. No hemos sido los únicos, miles de banqueros en el mundo han hecho lo mismo, pero alguno tenía que pagarlo, y yo lo pagaré por todos ellos, yo expiaré sus culpas… pero eso ahora no importa, no importa porque tú estás tocando y en el reflejo del charco, entre mi barba mal afeitada mi boca sonríe porque conozco esta canción. Mi abuela me la cantaba cuando era pequeño ¿sabes? Y por eso también te daría una moneda, un millón de ellas, si tuviese, porque aún recuerdo algunas palabras que no entiendo de una letra que nadie más que yo en el mundo conoce. Siempre la cantaba mientras cocinaba y luego, cuando comíamos, me contaba que vivó en Buenos Aires hasta los quince años porque su padre era embajador. Mientras tocas, recuerdo, como si me lo estuviese contando ahora mismo otra vez, que conoció allí un chico del barrio de Palermo llamado Pablo, que ese chico, que años más tarde llegaría a ser un compositor famoso le compuso un tango cuando salían juntos, un tango que aún suena, a veces, en la radio, pero cuya letra sólo le dijo a ella y que llevaba su nombre: Amelia. Entonces volvía a cantar en español y yo no entendía lo que decía, pero sé que debía ser algo maravilloso. Por eso ahora te daría una moneda, un millón si tuviese, para que no dejases de tocar, porque conozco esta melodía y sé que se está acabando y nuevamente el tiempo se pone en marcha y vuelvo a tener miedo y vuelvo a asentir la vergüenza y la culpa y vuelvo a estar solo y sigo esperando a que vengan a buscarme. Y ahora el tiempo me ha arrollado y una mujer y su hijo se acercan a darte una moneda, tú guardas tu saxofón en su funda, me miras fijamente, sonriendo, y los ojos me arden porque en este momento eres mi hermano y te vas, me abandonas y ya no volveré a oírte tocar el saxofón. Haces un gesto con la cabeza y te das la vuelta y el reflejo de mi cara en el charco grita para detenerte, pero mi boca permanece cerrada viendo cómo te vas, viendo tu espalda, que es la espalda de mi hermano que se va y es mi espalda mientras una mano se posa sobre ella y una voz inhumana dice: “Lachlan Moore, queda usted detenido”.
Ahora la espera ha terminado, ahora ha caído el telón y sólo quedan los aplausos, rítmicos, huecos, indistinguibles del crepitar de la lluvia que vuelve a caer en un pequeño parque de Perth en el que un hombre tocaba el saxofón, del cloquear de los huesos de Mercedes cuando un escalofrío profético los recorre inmersa en otros aplausos que siguen el compás de los pasos de Abel cuando sube corriendo las escaleras de la estación de Tetuán para alcanzar a Alicia, que es el mismo de sus palabras cuando la invita a un café y el de sus respiraciones cuando él se desprende del exceso de carga y ella clava firmemente los pies en el suelo de baldosas por primera vez en años, que siguen el ritmo de los pies de Charo, llamada la Pulga, mientras abandona el escenario vestida únicamente con la melodía blanca tejida al piano por Pablo Tenembaum, que hoy no piensa en Manuel o en su hijo, que hoy no camina de nuevo por París con Mercedes del brazo, sino que juega en las calles del barrio de Palermo con una niña llamada Amelia a la que compondría el tango con el que ahora trata de secar las lágrimas de Charo, La pulga, que, sin embargo, caen, por ella y por las lágrimas que el coronel nunca ha derramado y que se pierden en su garganta y, más abajo, en sus entrañas, cuando acerca su viejo colt a la garganta y presiona el gatillo, con una detonación que queda muda por el chasquido de la lluvia sobre la tierra negra.