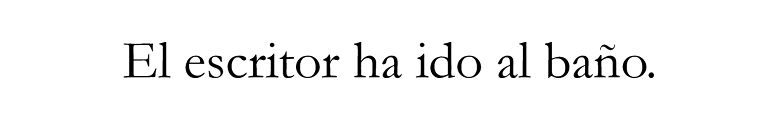Imaginad a un
treintañero que vive solo y no tiene familia cercana. Trabaja de bedel en una
universidad, aunque es licenciado en Psicología. Un día desaparece. Un día le
secuestran. Una persona normal, con un trabajo normal, con una vida normal. El
secuestro es por la noche. El secuestrador es un chico un poco más joven que el
bedel, es muy delgado, y su cara parece recién salida del reactor 4 de la
central nuclear de Chernóbil. El secuestrador no sabe que el secuestrado es más
peligroso que él. En el interior de las puertas de los armarios de la casa del
bedel, hay fotos de chicas de la universidad. Fotos de muy baja calidad, hechas
con uno de los primeros móviles con cámara incorporada. En el interior de todas
las puertas de todos los armarios, y otras tantas guardadas en cajas debajo de
su cama. Seguía a cada una de las chicas hasta sus clases. Apuntaba la hora de
cada clase, estaba siempre atento esperando a que alguien la llamara por su
nombre. En el reverso de cada foto estaba el nombre y la hora de la primera y
de la última clase de algún día de la semana. Tenía una agenda en la que
apuntaba a qué chica le tocaba seguir cada día. Alguien ha secuestrado a este
enfermo, que mira ahora por la ventana de un coche que huele a nuevo. Va atado
de pies y manos. Lleva los ojos al descubierto y está amordazado. No mira en ningún
momento al conductor, pero este no para de mirar al retrovisor. Mira sin parar,
sin saber que ha secuestrado a un hombre que planeaba iniciar una serie de
desapariciones de chicas de primer año en la facultad de Medicina. La
desaparición llevaba incluida violación, y en casos de extrema belleza,
asesinato con violencia. Un hombre que desprecia la belleza, ansioso por borrar
del mapa la causa que provoca su odio más profundo. El secuestrador ignora
todo esto. El secuestrador no sabe que la decisión de matar al bedel dos días
después de raptarle en la puerta de su casa, había salvado la vida de muchas
chicas que saludaban todos los días a este enfermo. Los secuestrados pueden ser
malas personas, pueden ser personas peligrosas. Los secuestradores pueden odiar
la vida que llevan. Pueden ser arrastrados por la desesperación extrema, hasta
llegar a querer entrar en la cárcel y empezar de cero. Pueden hacerle un favor
a la sociedad tomando la decisión de acabar con la vida de un despojo humano,
un ser capaz de causar mucho más daño del que causaría su secuestro. Nadie
piensa nunca que una persona secuestrada desea huir de su vida, desea terminar
con todo.
Nadie piensa que
la pequeña Grace Budd odiaba su vida. Nadie piensa que no le importó morir.
Nadie piensa que quería morir. No, nada de eso. Grace era una niña adorable y
buena, con un gran futuro, casada con el hijo del señor Smith, o señor Johnson,
o señor lo que sea, que empezaba a trabajar en las oficinas de Standard Oil. La
pequeña Grace iba con su madre a comprar fruta a los puestos de Mulberry
Street, y siempre regalaba sonrisas a los tenderos.
Todo era
maravilloso hasta que Albert Fish se la llevó a una casa vacía. Albert se
desnudó y le dijo a Grace que ya podía subir. Grace estaba esperando fuera.
Grace llegó arriba y no encontró a nadie. Albert salió de un armario, desnudo.
Grace empezó a llorar, vestida. Intentó huir escaleras abajo, pero Albert la
atrapó. La mató y se la comió. Más tarde comentó algo sobre su dulce y tierno
culito. Grace nunca pudo decir si Albert la violó antes de matarla. Grace nunca
pudo decir si se alegró de que Albert decidiese acabar con su vida. Grace nunca
pudo decir si para ella la muerte fue una liberación. Pero nadie pensó eso.
Grace era una niña dulce y tierna. Dulce y tierna. Albert era un caníbal, un demonio mentiroso
y enfermo. Grace murió por fascículos. Albert murió en una de las sillas
eléctricas del Estado de Nueva York.
El viejo se
sentaría en la silla sonriendo, despertando los nervios del guardia barrigón que
ajustaba las tiras de cuero que sujetaban sus muñecas. El guardia barrigón le
insultaría entre susurros, porque además de guardia barrigón era padre de una
niñita llamada Martha, que tenía los mismos años que la dulce y tierna Grace.
También se llamaba Martha la primera mujer que murió atada a una silla. El
guardia apretó fuerte, se apartó de Albert, y Albert tembló. Tembló en una
silla igual a las que tenían en Ohio o en Texas. Cuando digo igual quiero decir
que cuando actuaban el resultado era siempre el mismo: un cuerpo cuyo proceso
de descomposición había sido acelerado.
Sufrirían muchos
en Nueva York, sufrirían muchos en Ohio, o en Luisiana. Sufrirían muchos en
Texas. En Texas, antes de ejecutarte te llevarían desde el lugar de detención,
que podría ser Big Spring, hasta una prisión en El Paso, por ejemplo.
Recorriendo la
ruta número veinte los dos policías que te acompañan deciden parar en un bar de
carretera. Un bar en un área de servicio prácticamente abandonada. Tú bajarías
con ellos y caminarías siempre entre los dos. Suelen parar en ese bar cuando
llevan a alguien que va a temblar. Muchos de los que fueron ejecutados en
aquellos años en Texas podrían haber pasado por allí. Muchos de los que serán
ejecutados en Texas, en una prisión en El Paso, podrían pasar por aquel bar. La
última copa antes del último escalofrío. En todo Texas se hablaba de ese lugar.
Los que temían por ser arrestados y ejecutados tenían pesadillas con ese lugar,
aunque la mayoría no lo hubiera visto jamás.
El bar que
aparecía en sus sueños era un lugar seco, con miles de botellas sin etiquetar,
con un almacén similar a la bodega del pirata Henry Morgan, con la barra de
madera vieja, llena de inscripciones idénticas a las que se ven en los troncos
de los árboles, y con una réplica de la silla eléctrica de El Paso colgando del
techo. En cada estado había una historia parecida. En Nueva York, el bar de la
muerte estaba de camino a la prisión de Sing Sing, y también había una réplica
de la silla eléctrica colgando del techo, al lado del ventilador. Las réplicas
colgando del techo solo las veían los hombres que iban a ser ejecutados. Era
una alucinación eléctrica.
El bar con el
que soñaban los hombres asustados de Texas, el bar donde una silla eléctrica de
cuarenta centímetros colgaba del techo, estaba en la tercera calle a la
izquierda.
El bar con el
que soñaban los hombres asustados de Nueva York, el bar donde una silla
eléctrica de cuarenta centímetros colgaba del techo, estaba en la tercera calle
a la izquierda.
El bar con el que
soñaban los hombres asustados de Ohio, el bar donde una silla eléctrica de
cuarenta centímetros colgaba del techo, estaba en la tercera calle a la
izquierda. En NUESTRA tercera calle a la izquierda. En NUESTRA tercera calle a
la izquierda había un bar. El Dillinger’s.
Escrito con
letras de western encima de la
vidriera.
J. L. M.