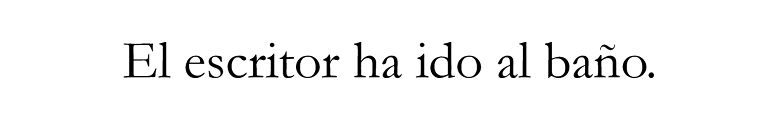Las baldosas de la catedral estaban frías,
el aire de la catedral estaba frío y la luz filtrada por las vidrieras era
fría, terriblemente fría. Las enredaderas trepaban hasta las claves de las
bóvedas, resquebrajando la piedra y deshaciendo los muros que habían contenido
el salvaje ataque del tiempo hasta ese momento. Bajo la sucesión, un ojo
inexperto diría que infinita, de los arcos ojivales un bulto rompía el ritmo
marcado por los baquetones que ascendían compitiendo con las plantas trepadoras
para formar los nervios de las bóvedas de arista, mientras que las enredaderas
chocaban contra los cristales para desintegrarse en explosiones de luz, en
minúsculas partículas de colores que colmaban el aire bajo la intensa luz del
atardecer. El bulto, el cuerpo desnudo de un hombre, permanecía ajeno a estos
detalles y al hecho de que, perdida en medio del mar de escombros que se
agolpaba tras sus muros, la vieja catedral demasiado gótica como para serlo
realmente era el único edificio que se mantenía en pie de la antigua ciudad
colonial: todo lo demás no era sino ruina. En el silencioso reino de la
vegetación exuberante y la piedra marchita la respiración del hombre, aunque
mínima y entrecortada, se presentaba como el único reducto de sonora rebeldía
en el vasto imperio del mutismo.
Cuando la tornasolada luz del atardecer bañó el bulto el hombre se removió sobre las frías baldosas, remotamente consciente de su posición sobre una superficie lisa y dura. Con un esfuerzo sobrehumano abrió los ojos y tras unos minutos de inmovilidad consiguió ponerse en pie. La luz sobre su piel desnuda lo hizo estremecerse, pero apenas lo notó pues toda su atención se dirigía hacia el péndulo que colgaba del techo de la catedral, frente a la entrada. Su oscilación no se había visto interrumpida, siquiera alterada, ni por los terremotos ni por los derrumbes ni por la conquista de la vegetación ni por la consagración de las ruinas. En aquel momento la enorme esfera de cobre, ligeramente verdosa, se presentaba como un metrónomo de una precisión absoluta. Cada oscilación parecía robar un tiempo irrecuperable, perdido para siempre entre las ruinas del mundo. El hombre lo seguía con la mirada e inconscientemente iba marcando el tempo con el bamboleo de su cuerpo, con las manos y los dedos de los pies, con su parpadeo e incluso con la oscilación involuntaria de su miembro colgante, todo ello como una extraña reproducción a escala del modelo del péndulo.
Cuando la tornasolada luz del atardecer bañó el bulto el hombre se removió sobre las frías baldosas, remotamente consciente de su posición sobre una superficie lisa y dura. Con un esfuerzo sobrehumano abrió los ojos y tras unos minutos de inmovilidad consiguió ponerse en pie. La luz sobre su piel desnuda lo hizo estremecerse, pero apenas lo notó pues toda su atención se dirigía hacia el péndulo que colgaba del techo de la catedral, frente a la entrada. Su oscilación no se había visto interrumpida, siquiera alterada, ni por los terremotos ni por los derrumbes ni por la conquista de la vegetación ni por la consagración de las ruinas. En aquel momento la enorme esfera de cobre, ligeramente verdosa, se presentaba como un metrónomo de una precisión absoluta. Cada oscilación parecía robar un tiempo irrecuperable, perdido para siempre entre las ruinas del mundo. El hombre lo seguía con la mirada e inconscientemente iba marcando el tempo con el bamboleo de su cuerpo, con las manos y los dedos de los pies, con su parpadeo e incluso con la oscilación involuntaria de su miembro colgante, todo ello como una extraña reproducción a escala del modelo del péndulo.
Súbitamente, las campanas de la catedral comenzaron a doblar. En medio de la ciudad en ruinas sus redobles sonaron con una fuerza inusitada, rebotaron contra el mar y resonaron nuevamente por toda la ciudad con una fuerza aún mayor tambaleando los dañados cimientos de la catedral. El hombre permaneció quieto mientras se desplomaba parte de las bóvedas y en el exterior los arbotantes se derrumbaban, pero el sonido ensordecedor lo sacó del ensoñamiento en que lo mantenía el péndulo. Cuando los muros se acostumbraron al repicar y moderaron su temblor el hombre se dio cuenta de que las campanas tocaban a rebato. Fue entonces cuando apartó sus ojos de la esfera de cobre y miró hacia el exterior a través de la inmensa portada de la catedral cuyas hojas, antaño de madera, se habían podrido siglos atrás. Desde su posición privilegiada en lo alto de una de las colinas de la ciudad la catedral había dominado durante siglos toda la población, ahora era un faro en medio de un mar de escombros que el eco monumental de las campanas agitaba. La marea de escoria parecía moverse, como si estuviese viva y tardó mucho tiempo en darse cuenta de que, efectivamente, lo estaba.
De entre las montañas de ruinas surgían, de
debajo de los escombros, miles de personas desnudas y mugrientas que parecían
responder al llamado de las campanas pues se iban acercando a la catedral
escalando entre la basura con la mirada fija en su objetivo desde todos los
puntos de la ciudad. El hombre permaneció quieto, observando la masa de figuras
que se arrastraban hacia él. El clamor de las campanas se recrudeció y la
catedral se estremeció. Finalmente las vidrieras estallaron y como si el tiempo
se hubiera detenido miles de trocitos de cristal quedaron estáticos en el aire
como una nube de colores entre la que plantas se abrían paso buscando el aire y
la luz que empezaba a ocultarse, pues el sol había comenzado a desaparecer en
el mar que se encontraba tras la cabecera de la catedral. Las figuras humanas,
en una formación compacta habían cercado la colina formando un cerco apretado y
comenzaban a escalarla cuando las campanas enmudecieron. Entonces el hombre
reaccionó y corrió hacia el altar para encaramarse al podio de piedra cubierto
de musgo. La masa continuó avanzando imparable hasta llegar al edificio. Todos
a una, los hombres y mujeres de la primera fila colocaron sus manos tiznadas
sobre los muros de la catedral, que volvió a estremecerse con una violencia
inesperada. El hombre, en el altar, gritó, las campanas doblaron de nuevo con
un tañer corto pero desgarrador, el péndulo se detuvo y el tiempo acabó en el
momento en que los muros estallaban convertidos en polvo y las enredaderas,
privadas de su sustento, cayeron al vacío.
Y en el instante antes de despertar el hombre descubrió aterrado que aquella pesadilla no era sino la verdadera vigilia.
A.S.V.