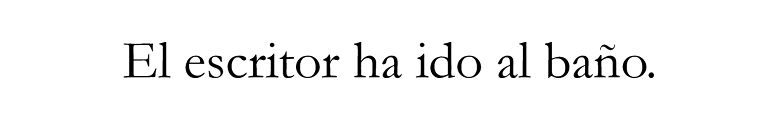Como este verano hace 80 años de
la Guerra Civil (y básicamente porque me apetece) voy a contar una historia
corta que ocurrió en mi familia y que recuerdo siempre que veo a alguien que
relaciona política y ética como si de ciertas ideas se derivasen necesariamente
ciertos actos morales. Lo que voy a contar se ha contado siempre en mi familia.
La única protagonista viva es mi tía Mimi, nonagenaria, que es para mí como mi
abuela, y con ella he vuelto a recordar estos hechos hoy mismo. La historia es
la siguiente:
Mi abuela María, sus padres y sus hermanos vivían desde hacía bastantes
años (por lo menos desde antes de la dictadura de Primo de Rivera, que fue
cuando nacieron) en un piso en Atocha 33. Desde los balcones de esa casa vieron
muchos momentos históricos: el inicio de la dictadura de Primo de Rivera y su
final, la llegada de la II República (“Nosotros no salimos a la calle, pero
vimos montones de personas muy contentas bajo el balcón” recuerda mi tía), la
visita de Himmler a Madrid, engalanado con banderolas nazis… y, sobre todo, la
guerra.
Cuando llegó, algunos de mis tíos eran niños, mi tía Eli, la mayor, ya
había terminado la carrera de Farmacia, pero en todos dejó un recuerdo amargo y
duradero. Los tres años los pasaron Madrid, sitiada desde casi el inicio hasta
el final, en donde vivieron cosas que no son fáciles de olvidar. Mi abuela recordaba,
por ejemplo, cuando los sublevados tiraron desde los aviones pan envuelto en
banderas y proclamas. La gente tenía miedo de cogerlo por si estaba envenenado
y cuando alguien lo intentaba los milicianos lo pisoteaban. Mi tía Mimi
recuerda aún un avión al que estuvo observando toda una tarde sobrevolar la
zona y que soltó una bomba sobre la Iglesia de San Sebastián, justo al lado de
su casa. También los muertos que veía al volver de jugar en la calle con sus
hermanas, entre escombros, o un día que un obús entró por una de las ventanas
de una casa cercana y mató a la familia. También los bombardeos, refugiados en
el sótano (“Aún hay noches que sueño con el ruido de las bombas. Eso no se
olvida nunca” dice).
Pero entre tanto miedo, tanta miseria y tanto odio, también había
momentos en los que salía a relucir lo mejor de la gente. Y aquí viene lo central de la historia. Mi bisabuelo
Andrés era sastre. Desconozco si era un sastre al uso, que hacía vestidos para
las señoras y trajes para los señores, pero sé que durante la guerra y los años
anteriores fue sastre militar. Como por su profesión tenía amigos en organismos
como Aduanas o el Ministerio de la Guerra, algunas veces conseguía alguna
ración de más en las épocas de mayor carestía y gracias a eso y a los vecinos
que compartían entre ellos o intercambiaban lo poquísimo que les sobraba (a
veces sin que sobrase) fueron pasando las penalidades del conflicto, ayudándose
unos a otros. Cada uno hacía lo que podía. Mi familia, por ejemplo, escondió
durante bastante tiempo a una monja prácticamente analfabeta a la que el médico
había recomendado hierro y para obtenerlo echaba tornillos oxidados en agua, los
removía, los sacaba y se bebía el agua. Hasta que se dieron cuenta y se lo
prohibieron.
El caso es que mi bisabuelo, que gozaba de fama de hombre bueno, aunque bastante
alejado de las cosas de la política era de derechas. Y, claro, eso en una
ciudad que además de en la guerra estaba envuelta en la revolución como Madrid,
sin gobierno, bajo el control de los milicianos y los sindicatos, con paseos y
sacas diarias, no era una situación fácil. Así que un día, llamaron a la puerta
dos hombres armados. “Andrés Meño, acompáñenos” imagino que dirían. Pero la
suerte o el karma o como quiera llamarse estuvo de su lado, pues la sastrería
la tenían en el piso y mi bisabuelo tenía un ayudante de dieciocho o diecinueve
años que era anarquista. No me cuesta mucho imaginármelo, joven e idealista
como puedo ser yo. Cuando vio lo que ocurría el muchacho, acreditándose como
anarquista, se plantó delante de aquellos dos compañeros suyos con todo su
valor para intentar convencerles de que
se fueran, de que aquel hombre, independientemente de sus ideas, era ante todo
un hombre bueno y sencillo que lo había acogido y ayudado, como a otras
personas, sin detenerse en cuestiones de ideología ni cosas por el estilo. Y lo
consiguió. (Otra versión que oí es que el chico pudo ver las listas negras y
borrar a toda mi familia de ellas, pero la que se ha contado siempre y me
contaba mi abuela es ésta). No sé si yo habría tenido el valor suficiente, en
cualquier caso, sabiendo las cosas que se hacían en aquel momento, de arriesgar
el cuello para salvarlo.
Finalmente la guerra pasó con mayores o menores dificultades según el
momento. Las tropas golpistas tomaron Madrid y mi familia salió a recibirlas (“Al
desfile de Franco si fuimos” dice mi tía). Con ellas entraron también cuarenta años de dictadura y represión en los que tuvieron la suerte de vivir
cómodamente. Al ayudante anarquista no sabemos qué le ocurrió después, si
sobrevivió o no, si marchó a la tristeza del exilio o se quedó aquí en la
tristeza del silencio y el olvido. Supongo que no sería sencillo contactar con
él durante la dictadura y que cuando llegó la democracia mi familia pensó que
no tenía mucho sentido poner algo así como un anuncio que dijese “Se busca a
anarquista que durante la Guerra Civil trabajó en la sastrería de Andrés Meño
en Atocha 33 y le salvó la vida. Es para darle las gracias”. De seguir vivo,
ese hombre estaría cercano a la centuria, así que lo más probable es que
muriese hace años y esas “gracias” no vayan a llegar nunca. Pero en mi familia
esa historia se cuenta todavía y se seguirá contando a los que vengan, porque
creo que es importante recordar que aun en las situaciones en las que salen a
relucir los peores instintos de la humanidad y los odios más atroces y absurdos
hay gente que sabe que detrás de todas las ideologías y las mentiras y las
rivalidades lo que hay son personas, algunas de ellas capaces de compartir lo
poco que tienen y jugarse el cuello escondiendo a alguien perseguido, como mi
bisabuelo Andrés, o de encararse siendo apenas un muchacho con dos hombres
armados para salvarle la vida a otro, como su ayudante.
Mi tía Mimi, nonagenaria, siempre cuenta esta historia y me repite, convencida y esperanzada (aún a su edad), que
lo importante son las personas (independientemente de política, religión o
cualquier otra condición). Tal vez ese convencimiento sea de lo poco bueno que
pudieron sacar de aquella guerra absurda y cruel. Viendo lo que sigue ocurriendo
hoy en día en una Europa que le cierra la puerta a personas que huyen de una
guerra igualmente absurda y cruel (como aquella nuestra, como todas),
probablemente este es el mejor legado que la generación de mi tía Mimi podría
dejar a la mía, que empieza ahora a entrar en el mundo.
A.S.V.
P.S.: Las inexactitudes que pueda contener la historia se deben al tiempo y al olvido, pero en lo esencial todo el relato es verídico.