Todo
había terminado. Y después ¿Qué? Después continuamos siendo humanos, terrible,
desgarradora e irremediablemente humanos; probablemente los dos únicos que
quedaban sobre la Tierra. Esto no era realmente importante. Siempre habíamos
estado solos, tú y yo. ¿Qué podía importarnos que hubiese o no hubiese más
personas más allá de nuestros muros? Nos teníamos el uno al otro. Si te
importó, sin embargo, que ya no hubiese flores, ni animales. Antes del fin
solíamos bajar a la playa y buscábamos formas en las nubes y te encantaba
buscar sentido al vuelo de los pájaros. “Mira”, decías, “esa gaviota vuela
hacia el este, muy bajo. Eso significa que al otro lado del mar tendrán buena
cosecha”. O “el vuelo de ese albatros significa que en la otra punta del mundo
alguien acaba de descubrir que su mujer le es infiel”. Y reíamos hasta
quedarnos sin aliento imaginando que era cierto. Algunas noches de verano
veíamos las estrellas tumbados en la arena, esperando que los diminutos huevos
enterrados en la arena se abriesen y de ellos saliese una marea de tortuguitas que
años más tarde volvería a esa misma playa a desovar. Pero después ya no volvieron
las tortuguitas ni las aves, ya no hubo más estrellas y las nubes no volvieron
a tener forma. El mundo se volvió gris y triste. Los prados que rodeaban
nuestra casa perdieron su verdor y sus flores y se convirtieron en campos de
ceniza. Un manto infinito de nubes amenazantes cubrió el cielo, reflejándose en
un mar negruzco y tóxico y un sol inmóvil y apagado luchaba por abrirse paso
entre él, sin éxito. Por lo menos nos quedó la lluvia, irregular y siempre
insuficiente, pero que nos aseguró no morir de sed y nos permitió mantener
nuestro reducido huerto y un par de gallinas escuálidas.
Recuerdo que nos moríamos de risa cuando a las tres semanas los tomates
y las berenjenas ya no sabían a nada y el exceso de huevos nos empezó a dar
alergia. Pero reíamos a pesar de todo. Reíamos mirando aquel mar hecho de lodo
con sus colosales tormentas eléctricas y sus lluvias de fuego a lo lejos. A eso
había quedado reducido el mundo, a fuego, barro y ceniza. Eso era ahora nuestra
felicidad. Reíamos más incluso que antes, nos amábamos más veces y con más
intensidad que antes, sólo el cariño y la cordura nos mantenían alejados de un
estado animal.
Creo
que nos costó un par de años aproximadamente darnos verdadera cuenta de que el
mundo se había acabado, más o menos cuando se nos acabaron los libros que
leíamos cada noche, en voz alta, poniendo voces a los personajes o exagerando
el tono afectado de los poemas. Fue entonces cuando empecé a escribir, cada día
una pequeña historia que luego te narraba por la noche. Después las historias
se fueron complicando, los personajes haciéndose más complejos, más humanos,
los lugares más reales. Creamos un mundo propio al tiempo que explorábamos las
ruinas del mundo anterior. Cada vez íbamos más lejos, a veces tardábamos días
en volver a casa. Recuerdo una vez que tardamos tanto en volver que encontramos
a la mitad de las gallinas muertas por el hambre y de los gallos tan sólo
quedaba uno en pie. ¡Qué ataque de risa nos dio y qué vida se pegó a partir de
entonces el gallo!
No
encontramos nada en nuestros viajes a pie. Tan sólo constatamos que todo se
había perdido. Pero era agradable andar durante horas o días sin rumbo fijo por
aquel mundo plano y gris hablando de cualquier cosa, inventando miles de
historias. No era difícil encontrar el camino de vuelta a casa, al fin al cabo
no había ya viento que pudiera borrar nuestras huellas.
¡Era
tan simple, tan pura, nuestra felicidad! ¿Cuánto tiempo duró? ¿Meses, años,
décadas? Es difícil medir el tiempo cuando no hay estaciones y el cielo
permanece inalterable, y hacía mucho que los relojes se habían quedado sin
pila. Pero, irremediablemente había de acabarse. Si el mundo se había acabado
¿Por qué no habría de hacerlo también nuestra alegría? Y tan sólo bastó una
sombra, un susurro. Volvíamos a casa después del viaje más largo que habíamos
hecho nunca, probablemente tardamos más de un mes en llegar más allá de las
montañas y volver, cuando vimos dos pares de huellas en la playa que no eran
nuestras. Las huellas se encontraban a unos pocos metros del camino que llevaba
a nuestra casa y, por el tamaño, debían de pertenecer a un hombre adulto y a un
niño. Nos quedamos allí clavados el tiempo suficiente como para petrificarnos,
mirando aquellas marcas imposibles que se alejaban hacia el sur siguiendo la
línea de la costa, creyéndolas un espejismo. Decidimos no seguirlas, pensando
que, si aquellas dos personas habían visto la casa y nuestras huellas,
volverían. A partir de ahí todo cambió. La espera nos consumía. No era que
estuviéramos tristes, era que ya no estábamos alegres. Nos sentíamos vacíos y
yo había dejado de escribir.
Cada
día bajábamos a la playa y mirábamos las huellas, esperando que de ellas
surgiera alguna señal, algún color en aquella extensión gris y apagada que era
el mundo. Apenas hablábamos más que
cuando me preguntabas:
-¿Y
si no vienen?
-Esperamos.
-¿Y
si después de esperar siguen sin venir?
-Seguimos esperando.
Ya
no reíamos a carcajadas salvo cuando llovía y nos empapábamos intentando
recoger el agua con barreños, ya no inventábamos historias ni leíamos, ya no
nos amábamos tan impulsivamente como antes.
Ahora sólo esperábamos a que llegase el momento de bajar a la playa a
esperar junto a las huellas y a que tú preguntases
-¿Y
si no vienen?
-Esperamos.
-¿Y
si después de esperar siguen sin venir?
-Seguimos esperando.
Después volvíamos a casa e intentábamos dormir para que las horas
pasaran deprisa y pudiésemos volver cuanto antes a la playa, a la seguridad de
la espera. Ya no volvimos a salir a recorrer el mundo buscando lo poco que
quedase entre las ruinas. Ahora ya sólo esperábamos. Hasta que un día te cansaste
de esperar. Habíamos bajado a la playa y esperado unas horas en silencio junto
a las huellas cuando que tú preguntaste
-¿Y
si no vienen?
-Esperamos.
-¿Y
si después de esperar siguen sin venir?
-Seguimos esperando.
-¿Y
después de esperar toda la vida?
Me
encogí de hombros como respuesta. Tú asentiste y comenzaste a andar hacia
adelante, metiéndote en el lodazal que antes llamábamos mar. No miraste hacia
atrás y yo me quedé quieto, viendo cómo te cubría con su espuma gris hasta que
desapareciste por completo, sin sentir nada. Finalmente me di la vuelta y
emprendí el camino de regreso. Fue ahí cuando la vi: una pequeña brizna de
hierba que se alzaba del suelo, cubierta de ceniza pero indudablemente viva. Me
agaché y la limpié cuidadosamente con la manga y lloré. Lloré y mis lágrimas
regaron la brizan. Lágrimas de alegría e indiferencia.
No
sé cuánto tiempo ha pasado desde aquello, pero seguramente años. Ahora el mundo
es de un gris más claro y tiene minúsculas manchas verdes. La semana pasa
descubrí una flor junto al muro de la casa. Tal vez sea un amapola, pero ¿Te
puedes creer que no recuerdo cómo eran las amapolas? Finalmente ellos volvieron
y después otros. Ahora somos como unos treinta y varias casas parecidas a la
nuestra se encuentran esparcidas por la playa, con su minúsculo huerto y sus
gallinas escuálidas. Los hombres y las mujeres hablan, optimistas, y los niños juegan. Llueve mucho más que
antes y he vuelto a escribir.
Te
habría encantado verlo. Pero no te culpo. A fin de cuentas yo elegí el orgullo,
tú la libertad.
A.S.V.
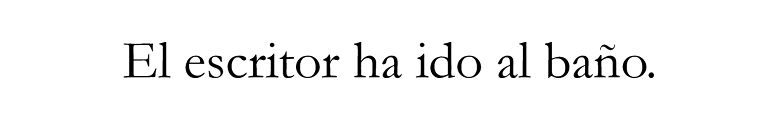
No hay comentarios:
Publicar un comentario