Los caballos eran negros, como sus almas, como el odio que sudaban o el
betún que lustraba sus zapatos, manchados aún de sangre seca. Habían esperado a
la noche para caer sobre nosotros con toda su fuerza, una noche tan negra como
sus ropas y sus monturas que no tardó en volverse día ante el resplandor de las
llamas. Eran nuestras casas las que ardían, nuestras vidas, nuestros recuerdos
e, incluso, nuestros familiares o amigos que no pudieron salir a tiempo; pero
también ardía nuestra furia, nuestras ganas de vencer, nuestro orgullo. Habían cerrado las calles, atrapándonos como
conejos en nuestras barricadas improvisadas. Eran incontables, una marea negra
de hombres de piedra que se cernía sobre nosotros con sus armas de fuego y sus
palos, amenazando con ahogarnos a todos irremediablemente.
Nosotros éramos lo menos diez veces menos numerosos y las armas de que
disponíamos alcanzaban apenas para la mitad. La pólvora se había estropeado por
la lluvia de la noche anterior. Pero no estábamos dispuestos a rendirnos. Ellos
venían a enseñarnos que todo signo de revolución estaba abocado al fracaso y al
exterminio, nosotros estábamos allí para demostrarles que se equivocaban.
Durante unos momentos no se escuchó nada más que el sonido de cientos de
botas de cuero acercándose a nosotros desde todos lados por entre el crepitar de las llamas que
quemaban las paredes de hojalata, luego empezamos a cantar. Era una canción de
guerra. No sé quién empezó, pero a los pocos segundos todos le seguimos.
Cantamos porque nuestra voz era lo único que teníamos, porque no estábamos
dispuestos a morir callados, porque aún teníamos nuestra rabia y nuestro
orgullo. Nosotros nos desgarrábamos el pecho y ellos simplemente se acercaban
hacia nosotros, sin producir ningún ruido más que el de las botas pisando el
suelo. Después el mundo se volvió negro y todo quedó en silencio.
Unas horas después llegamos a la costa. Éramos apenas treinta de los
cientos de personas que habían vivido en nuestro humilde pueblo de chamizos de
lata y muerto aquella noche. Estábamos cansados, heridos y rotos, pero aún
había algunos que sonreían. Decidimos parar allí, junto al mar, desde donde aún se
veía la gran columna de humo negro. Pero no quisimos mirarla, nos sentamos en
la arena y cerramos los ojos de cara al agua. El aire salado abrió nuestras
fosas nasales y nos despejó la mente y reímos largamente. Reímos porque la
marea nos había arrebatado nuestros hogares y a nuestra gente, había ahogado
nuestras ilusiones y borrado nuestras esperanzas, pero no habían podido con
nosotros. Estábamos rotos sí, pero en pie. Reímos porque éramos inmortales y lo
sabíamos
A.S.V.
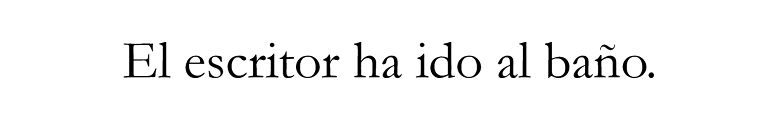
No hay comentarios:
Publicar un comentario