Al final del
pasillo, tras la última puerta a la derecha, está la habitación más grande de
la casa. En ella solo había un par de focos viejos y un viejo sillón. Un sillón
que podría haber estado hace cien años en cualquiera de los salones del Hotel
Ritz, y que hace ya un tiempo cayó en mis manos tras haber sufrido traslados,
golpes y guerras , y tras haber estado en contacto con los tejidos más
preciados del mundo. Hoy descansa solo en esa habitación vacía, de paredes mal
pintadas. Hoy le acompaño yo, con la cámara sobre el trípode, y sobre él hay un
cuerpo humano. Un cuerpo femenino que mira en silencio al objetivo mientras su
pelo, pelo de cantante de soul trasnochada, rizado y alborotado, castaño rojizo,
imposible, cubría su ojo derecho y la luz del sol frenada por las cortinas caía
sobre su perfil izquierdo, marcando tímidamente mandíbula y pómulo. Se dejaban
ver restos de pintura roja en sus labios.
Yo estaba seguro
de que ella no era consciente de todo lo que provocaban sus párpados al
inventarse una mirada de ojos rasgados en un rostro occidental. Una mirada que
arrastraba tres palabras a mi cabeza: sensualidad, sobredosis y crueldad.
Crueldad amable. Una forma de mirar por encima del hombro sin hacerlo de forma literal. Y también pasividad, cuando dejaba de mirarme.
Yo disparaba sin
parar, inseguro en cada disparo, con la sensación de estar perdiendo el tiempo,
desaprovechando oportunidades en cada fotografía. Pero seguía disparando. No
tardé en arrancar la cámara del trípode. Cuando hacía eso era mucho más yo. Mis
manos temblorosas pasaban a ser el trípode, un trípode más inseguro pero más
auténtico, más dúctil y maleable que aquella diabólica estructura metálica.
Fue un uno
contra uno precioso. No hubo palabras. Fue un diálogo de miradas. Yo la miraba
incansable a través de la lente y ella miraba ésta y la humanizaba. Yo cambiaba
de posición y ella también, aunque ella sin salir del sillón. Cada vez me
acercaba más, aprovechándome de la confianza que me daba estar detrás de la
cámara, mi escudo, mi disolvente contra la timidez. Ella se inclinaba hacia mí,
dejando su cara a escasos centímetros de la serie de cristales redondos y
gruesos que separaban nuestros ojos y manchaban y enfriaban su mirada. Y a
pesar de todo llevaba toda la tarde hipnotizado. En situaciones así piensas que
si estuviese en tu mano harías que una tarde soleada en París como esa durase
toda la vida. Yo seguía disparando y ella seguía mirándome. Era un duelo y ella
iba ganando, claramente. Capturé más de dos mil instantes en tres horas. Cuando
acabó le enseñé algunas fotos y no dijo nada. Y entonces le pregunté.
-¿Qué tal?
-Bien, muy bien.
Han quedado bonitas. ¿Y para qué las quieres?
Tardé en
contestar, intentando pensar en una respuesta que no sonase a nada extraño.
-Son para mí.
Estoy recopilando retratos, de amigos, de gente que me presentan, de personas que
me encuentro por la calle y convenzo para que se sienten delante de mí… Tú eres
una de las últimas.
Al final sonó
todo un poco a enfermedad mental. A fotógrafo solitario y fracasado que busca
gente con la que obsesionarse. Sonó a eso, pero afortunadamente mi vida no era
eso.
-¿Y son todas
chicas?
-¿Quiénes?
-Las personas a
las que haces fotos.
-La mayoría sí.
No quiero que pienses que es la forma que tengo de fabricar mis fantasías. Para
nada. Yo veo personas y veo fotos, nada más. A la mayoría de las personas es muy difícil
pensarlas en foto. Y hay otras que su cara es una foto constante. Y eso es
lo que me pasó contigo.
Dije eso último
sin mirarla a los ojos, jugando con la cámara, fingiendo estar arreglando algo.
Ella me miró durante un par de segundos, y enseguida se dio la vuelta, y se
sentó en el sillón para ponerse sus zapatillas y estirar sus medias oscuras.
No dijo nada
más. Se puso de pie esperando a que yo colocase la cámara en el trípode para que la acompañase hasta la puerta. Yo no
sabía cómo alejar el momento de su marcha. No sabía qué decir, no sabía qué
pensaba ella, tampoco sabía si quería saberlo.
-¿Te puedo hacer
una pregunta?
-Claro.
Mientras se
agachaba a coger el abrigo.
-¿Si fueses más
valiente me habrías pedido ya que viniese otro día para hacer más fotos?
Sonreí y me
tranquilicé porque aquel fue su golpe ganador. Y volviendo a ser yo, le
contesté.
-Seguramente,
sí.
-Vale. Ahora es
cuando yo te digo que lo pensaré. Me ha gustado más de lo que tú piensas. El
silencio que hemos hecho esta tarde durante la sesión da mucha más confianza
que cualquier indicación profesional. Te he visto sonreír tras la cámara. Tú me
has visto sonreír a mí, y cada vez que sonreías te acercabas más a mí.
-¿Qué intentas
con todo esto?
-Nada, solo
quería explicarte por qué te voy a dar las gracias ahora. Así que muchas
gracias.
-De nada.
Sonreí como un
estúpido, pero mi sonrisa no tuvo respuesta. Cada palabra que salía entre sus
labios era una reacción química muy extraña que mezclaba frialdad y sinceridad
en su máximo exponente.
-No hace falta
que me acompañes a la puerta.
Y cuando se
disponía a cruzar la puerta hice un gesto que inmediatamente me convirtió en lo
que siempre había querido ser. La agarré del brazo que abría la puerta.
-Es que quiero
acompañarte.
Y sonó sincero y
amable. Sonó como tenía que sonar, y como quería que sonara. Y la acompañé a
la puerta y ella se despidió sin decir una palabra más, tras intentar ocultar la
sonrisa que le había provocado mi arranque de disminuido sentimental.
Se despidió con
un solo beso en mi mejilla izquierda. Y aquella noche, ya tumbado en mi cama,
la recordé y le di las buenas noches, en silencio y entre paréntesis.
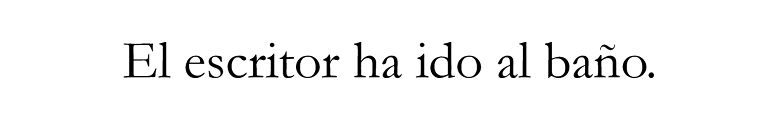
No hay comentarios:
Publicar un comentario