-Escribe mi
nombre en tu mano.
-¿Para qué?
-Para que no te
olvides.
-¿De qué?
-De mi nombre.
-¿A qué viene
esto?
-A que quiero
que escribas mi nombre en tu mano.
-¿Pero para qué?
-¿No te das
cuenta que cuando le buscas motivos a las cosas pierden todo el encanto?
-Sí, pero es que
es demasiado absurdo incluso para ti.
Se levantó del
sofá y se fue. No sé por qué existe noviembre. En noviembre nunca pasa nada. Es
el mes olvidado. El mes de presaca de la Navidad. Es un mes doméstico. Un mes
triste. Cruel. Un mes para ver llover las tardes de domingo. Un mes pensado
para para deprimirse. Así han sido mis últimos noviembres. Una mezcla de nubes,
angustia, depresión y sofá. No tardó mucho en volver.
-G. M. M.
-¿Qué?
-Gabriela Mujica
Martín. Mis iniciales. Sólo mis iniciales.
-¿A cambio de
qué? (odio su extraño poder de convicción)
-No sé… Si
quieres follamos.
-Escribe.
Mirada al
infinito, inspirar, espirar, prados verdes, prados verdes, prados verdes…
-Ya está. Voy a
por papel higiénico.
Me pareció una
metáfora terrorífica. Mirar mi mano y ver su nombre sangrando. Porque sí.
Volvió con papel higiénico.
-Toma. Ni se te
ocurra decirme que te debo una.
-Has dicho si
quería…
-No creo que sea
el momento. Espérate a que cicatrice.
Delirios de
tarde de noviembre. El resultado de horas en penumbra gastando el sofá
acompañando al capitán Willard por la jungla de Vietnam. Empezar el día como
cualquier otra persona poseída por la rutina, y acabar con la mano soportando
tres letras sangrando, esperando a que cicatricen.
-¿Alguna vez te
han hecho daño sin querer?
-¿Qué tipo de
daño?
-Físico.
-Supongo que sí.
Respondí sin
saber a qué se refería.
- ¿Y lo perdonas?
-Sí, claro.
-Solo quería
estar en ti. Y que nunca olvides el dolor, ni los prados verdes (me conocía
demasiado).
-¿Te ha gustado
la peli?
-Sí.
Un minuto de
silencio.
-¿No te daría
miedo ir a Vietnam?
-¿En la guerra o
ahora?
-Ahora.
Cuando me hacía
estas series de preguntas se me despejaban las últimas dudas que tenía de donar
su cerebro a la ciencia.
-No sé. No me
atrae especialmente. No estaría cómodo.
Un minuto de
silencio.
-A mí me daría
pánico. Sobre todo las carreteras. Vacías. Con puestos de comida regentados por
miradas peligrosas, ignorantes, de otro mundo. Un país perdido. Imagina que te
duermes y despiertas en un día nublado, en Vietnam. Medio desnudo. Tumbado en
la carretera.
Bajó el volumen
de su voz, llegando al susurro.
-Yo he visto eso
alguna vez. Me he visto desnuda. Llorando en una carretera, confundiendo mis
lágrimas con gotas de lluvia mientras anochece. Muriendo de frío. Sangrando por
la nariz. Con la boca manchada. Y de repente estoy corriendo por el pasillo de
mi casa. Vestida de princesa. Llorando. Con la boca manchada. Corriendo.
Ojos vidriosos.
Mirada perdida en los títulos de crédito con el volumen al mínimo.
-Vamos a la
cama.
-Estoy sin
fuerzas.
-Vamos a dormir.
-Vale.
La cogí en
brazos. Fuimos hasta su habitación, la tumbé y me senté a su lado.
-¿Tienes sueño?
-No mucho.
-Entonces quédate
aquí un rato. Quiero mirarte.
-Nunca más vamos
a hablar de Vietnam.
Asintió y se
quedó callada, cumpliendo con lo que le acababa de decir.
-¿Qué vamos a
hacer mañana?
-Mañana es
lunes. Tengo clase.
-Yo no. ¿Qué
puedo hacer?
-Puedes
escribir.
-Pero me tienes
que dar un boli. Y papel.
-Vale. También
puedes escribir en el ordenador.
-No. Papel y
boli es mejor.
-Mucho mejor.
Sonreí y apagué
la lámpara de la mesilla.
-¿Quieres que me
quede más rato?
-Sí.
Me tumbó
poniendo mi cabeza en lo que quedaba de su pecho. Y más silencio.
-Marco, ¿tú
sabes qué es el horror?
Hablaba en tono
de secreto.
Cualquier sonido
considerado normal a la luz, es ruido en la oscuridad.
-El horror son
tus ojos vidriosos.
-Ya.
Respiró
profundamente, levantando mi cabeza.
-O tener que
despertar en este mundo mañana.
Le cogí la mano
muy fuerte.
-Este mundo te
necesita.
-¿Necesita a una
yonqui?
-Necesita a alguien
que conozca otros mundos.
No dijo nada. Me
fui a dormir.
Se me ocurren
pocas cosas más deprimentes que tener que levantarse de noche. Ir a echar el
café en la taza de leche y que se te caiga un poco fuera de la taza. Ducharse y
morir de frío al cerrar el agua. Ir al salón y verla mirando la tele apagada.
-¿Para qué te levantas
tan pronto?
-No tenía sueño.
Y en mi cuarto hace frío.
Dormía con un
camisón diseño niña de diez años, medio transparente después de tanta secadora.
Inocencia sin mangas.
-Creo que voy a
bajar a hacer fotos. Me gusta la luz que hay estos días. Es gris.
-Seguro que te
sienta bien salir un poco.
-No sé si voy a
comer.
-Vale. Una cosa:
no compres.
-He dicho que
voy a ir a hacer fotos.
-Vale.
Me daba pánico
dejarla sola cada mañana. Hasta que se convirtió en rutina. Siempre le decía
que no comprara. Y sabía que compraba la mayoría de las pocas veces que salía a
la calle en la temporada otoño- invierno. Cuando salía a hacer fotos hacía tres
o cuatro. Cinco como mucho. Eran todas autorretratos. Todas hablaban de ella.
Todas eran ella.
Me pasé toda la
mañana deseando volver a verla. Siempre me pasaba. A veces despertaba en mí
deseos de homicidio, pero nunca me vi capaz de imaginar mi vida sin ella.
Habíamos nacido para estar siempre juntos. Me encantaba mirarla cuando me
ignoraba. La delicadeza al pintarse las uñas de negro. Elegancia italiana y
sensualidad argentina cuando fumaba en la terraza envuelta en una manta. Solo
una manta. Su actitud de niña pequeña haciendo deberes cuando escribía. Sus
andares de Alicia con resaca en el País de las Maravillas. Y siempre con ojeras,
su sombra de ojos natural.
Llegué de
cumplir en la universidad. Se estaba depilando en el baño. Con la puerta
entreabierta. Sentada en el borde de la bañera, con la pierna derecha apoyada
en el váter. Era la diosa de la sensualidad involuntaria. Un cuerpo entregado a
la autodestrucción, que enamoraba con destellos totalmente inesperados que
rompían mi rutina de estudiante/niñera/psicoanalista.
Cuando acababa
un texto, me lo enseñaba, igual que una niña pequeña enseña un dibujo acabado a
su madre. Lo leía y mi mente volaba. Me abría un ventanuco a su mundo, por el
que se colaban palabras mezcladas con ácido y hojas mojadas atrapadas en el
asfalto.
Oí cómo cerraba
la puerta y empezó a ducharse. Salió a los tres minutos, envuelta en una toalla
blanca.
-Mis tetas se
están muriendo.
-¿Qué?
-Creo que tengo
un bulto. Ven a ver si tú lo notas.
Dejó caer la toalla.
Me cogió la mano, y la puso en su corazón.
-Mueve los
dedos, a ver si notas algo.
No había tumor
porque apenas había nada. Moviendo los dedos sentía sus costillas.
-No tienes nada.
-Vale. Me voy a
vestir.
Bajamos a la
calle. Las pisadas sobre la acera eran amortiguadas aquellos días por rastros
de cobre con forma de hojas. Sus Converse negras hacían crujir el cobre.
Siempre caminaba despacio, regodeándose en cada paso, en cada calada. Miraba a
las parejas que nos cruzábamos, a la vez que la angustia brotaba en su mirada. Angustia.
Nunca envidia. Nunca había pensado en estar con alguien. Le parecía que era
algo totalmente ajeno a ella. No había nacido para tener pareja, y mucho menos
para colaborar en la supervivencia de la especie humana.
Cuando empieza
una tarde otoñal se escucha el silencio. Hablan tímidas las hojas crujiendo,
quedando a la sombra de cuatro pies, 41 y 37.
-¿Por qué no has
bajado la cámara?
Daba miedo ver
tantas palomas en la calle. Bajamos por la arteria que mantenía aquella tarde
con vida.
-Tengo mucha
hambre.
Se compró una
napolitana de chocolate. Llevaba casi veinte horas sin comer. Seguimos
paseando. Las aceras mojadas son fuertes depresivos de olor frío. Ese olor que
posa en nuestra mente la imagen de una casa abandonada en el campo envuelta en
niebla gris, en la que se ha cometido un crimen del que nadie tendrá noticia
jamás. En situaciones como esa surgía mi culto al olor del humo del tabaco.
Hacía las calles más acogedoras.
Ella hablaba y
yo escuchaba. Pero tenía que probar su capacidad de escuchar. En el momento en
el que me levanté a las seis y media de la mañana, cayó sobre mí una gran
mierda de 24 horas de duración, que se sumaban al cansancio físico, mental y
sentimental cargado en mi espalda desde que acabó el verano. Estaba en esa
humillante situación extrema en la que te ahogas con tu propia voz y te
amenazan las lágrimas en el momento en que todo te supera, en el momento en que
necesitas vaciarte. Sentados en un banco, ella comiendo y atravesando la acera
con su mirada, y yo mordiéndome los labios.
-Necesito
hablar.
-¿De qué?
-De mí. De mí y
de ti. De todo.
-¿Te queda
tabaco?
Falta de
sensibilidad inconsciente. Le di cigarro y mechero y al fin tuve la opción de arrancar,
pero me eché atrás. Noté su mirada sobre mí unos instantes después de encender
el cigarro. Yo no la miré. De repente tiró su cigarro lo más lejos que pudo con
aquel brazo con principios de anorexia y me abrazó. Y después susurró.
-No pienses que
hay algo mejor.
Aquella frase
paró el mundo unos segundos. Y lloré en silencio, tímido, pero lloré bien. Era
el resumen y la solución de la angustia de aquellos dos días de noviembre. Dos
días que empezaron con tres letras de sangre en mi mano. Dos días que acaban
con el anochecer adelantado de otoño, con su sonrisa y con seis palabras que
habían liberado mi cerebro y frenado uno de mis frecuentes infartos
emocionales. Suerte.
J. L. M.
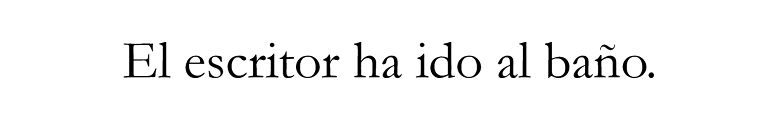
No hay comentarios:
Publicar un comentario