Aceras
incandescentes, rayos de sol deslumbrando entre ramas de árboles, tirantes
sudados, camisas abiertas hasta el ombligo y bares abiertos hasta el amanecer.
La luz de la
mañana se reía de las cortinas y me cegaba, mientras intentaba liberarme de las
sábanas. Rutina de sábado. Despegaba los calzoncillos de mis piernas sudadas,
mientras soñaba con un vaso de agua fría con el que eliminar el mal sabor de
boca que deja una noche de pesadillas calurosas. Me arrastré hasta la última puerta
del pasillo con los ojos todavía medio cerrados. La abrí. Era la máxima
expresión de delicadeza que se pudiera imaginar. Era una estatua griega. Una
diosa. Una yonqui en reposo. Sexy y cutre al mismo tiempo. El borsalino, la
lámpara y las pastillas para dormir ocupaban la mesilla. Entre El club de la
lucha y Cisne Negro, un tocador. El mueble más cursi del mundo atrapado entre
tanta dureza, tanta autodestrucción. Sobre él estaba Gabriela: una botella a
punto de acabarse, dos filtros
supervivientes, sujetador rojo, medias rojas y vestido negro. Y debajo de la
silla, su DNI: Converse negras. Era importante el tocador. Venía con la casa.
Como el espejo del baño. Como el suelo. Cuando llegamos estaba solo en aquella
habitación. Yo pasé de largo, pero ella entró, y se sentó delante de él,
mirándolo con sonrisa nostálgica. Quién sabe qué le pasó por la cabeza en aquel
momento. Ponía las manos sobre él. Miraba el espejo, rayado por los bordes y
por los años. Se vio reflejada. Esa habitación ya era suya. Estaba despierta pero
yo no lo sabía. Levantó los párpados y me miró entre legañas. Yo estaba apoyado
en el umbral de la puerta, con mi sombra tumbada en el pasillo.
-¿Y ahora qué?
-Ahora deberías
levantarte.
-¿Para qué?
-Para hacer
algo.
-No tengo nada
que hacer.
-Siempre hay
algo más interesante que estar tumbada sin hacer nada.
-Pásame un
cigarro.
Me acerqué al
tocador, cogí uno y se lo lancé a la cama. El mechero esperaba en su mesilla.
-Date prisa que
nos vamos.
Asintió mientras
se incorporaba para encender el cigarro. Se dejó caer sobre su almohada y yo
salí de la habitación. Nos íbamos al campo. La familia de Gabriela tenía una
casita a la que apenas iba nadie desde hacía mucho tiempo. Estaba al lado de un
pequeño río, entre olmos, sauces y fresnos, en uno de los lugares más
recónditos y bucólicos que se puedan imaginar. La construyó su bisabuelo.
Gruesas paredes de piedra que te aislaban y fortalecían el silencio, rodeadas
por los restos de pintura blanca que quedaban en aquella cerca de madera. Todo
eran alfombras de hierba salvaje. En el jardín solo había una mesa redonda y un
par de sillas, todo de madera oscura y de edad infinita.
Cuando llegamos
estaba dormida. La cogí en brazos y la llevé al dormitorio. Durmió hasta la
tarde.
Aquel lugar
también me servía a mí de centro de rehabilitación. También necesitaba
silencio. Necesitaba pisar hierba. Sentir el río. Yo estaba en el porche,
leyendo, cuando apareció en bragas y sujetador, destensando su cuello, aún con
los ojos dormidos.
-¿Qué hora es?
-Cuatro y media.
-¿No hay comida?
- Sí, hay algo
en la cocina.
Se quedó un rato
de pie, en el umbral de la puerta, mirando el río entre sus párpados casi
cerrados.
-Me voy a bañar.
La miré
extrañado. Empezó a andar. Cada vez más rápido, hasta llegar corriendo a la orilla
del río. Llegó y saltó. Saltó alto y grande. Saltó bonito. Creo que era la
primera vez que la veía saltar. Emergió entre la corriente, salió y se sentó en
la orilla. No tardó en levantarse y saltar otra vez. Y salió y volvió a saltar.
La miraba hipnotizado desde el porche. Vi que mi objetivo en ese viaje se
estaba cumpliendo a las pocas horas sin que yo hubiese hecho nada. Quería
limpiarla, purificarla, liberarla, reencarnarla y que sintiese el verano. Y
aquella escena escondida entre pequeñas ramas de sauce era el verano. Volvió al
porche con andares de chica Bond. Entró y salió al rato con un vaso de agua.
Aunque también podía ser vodka.
-Creo que me
gustaría morir aquí.
No creo que
esperase respuesta a tan macabra afirmación. Palabras como esas me anestesiaban
y me mantenían atado a su mundo de flores de cemento.
Amanecimos
dormidos en el sofá, con Heineken haciendo guardia veinte veces sobre la mesa.
Pequeñas hojas se mezclaban con platos sucios tras colarse por la ventana de la
cocina. Me levanté tras retirar su brazo izquierdo, que había dormido sobre mi
tripa. Los recuerdos de anoche se habían escondido en las botellas. Ella seguía
durmiendo. Salí al jardín y me tumbé en la hierba mojada. Estuve un rato con
los ojos cerrados, a punto de desmayarme. Y al final ocurrió. Quedaban secuelas
de la noche anterior, y no pude vencerlas. Aparecí en una orilla rocosa,
abrazado a un gran jersey de punto que envolvía un cuerpo de cristal. Abrazaba
aquel cuerpo por la espalda. Mis manos recorrieron sus brazos hasta llegar a
las manos. Ella miró las cuatro juntas y vi su perfil sonriendo, pero no sé
quién era. Sopla el viento y estoy de vuelta sobre la hierba. Sopló un poco más
y ya estábamos en el coche, dejando atrás aquella postal, rumbo a las
autopistas naranjas. Quedaron atrás los teatros, entramos en el laberinto y
cerramos la luz. Habían salido muy bien las cosas.
J. L. M.
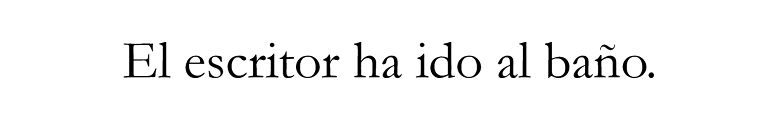
No hay comentarios:
Publicar un comentario