No quisiera cometer el crimen de la soberbia pretendiendo transportar a la lengua escrita lo indescriptible; la inefable sensación que poseyó mi cuerpo cunado los felinos ojos de la mujer fiera se clavaron en los míos. Sólo diré que fui consciente por un segundo, y probablemente más de lo que ha sido ser humano alguno, de lo insignificante de mi existencia, del mínimo espacio ocupado por mi cuerpo en la vastedad de lo inabarcable, del ínfimo suspiro que representa el tiempo que se me ha asignado en lo infinito de la eternidad. El minúsculo instante que pude resistir asomado al vertiginoso abismo de aquella mirada bastó para comprender que no me encontraba ante una persona corriente, sino más bien ante un arcano dios caído en desgracia, olvidado por una humanidad que un día se postró doblegada ante él. Inconscientemente me fui acercando a la encorvada figura, movido por un incontrolable impulso de proximidad. La mujer gruñó primero y después abrió y cerró la boca varias veces, como queriendo hablar sin palabras. Instintivamente saqué del bolsillo de mi gabardina una libreta y una pluma que llevo siempre encima y se las tendí, sin reparar en que seguramente su estado animal le hacía desconocedora del lenguaje humano.
Sin embargo, la mujer se abalanzó sobre mí con un movimiento felino y me arrebató con una suerte de zarpazo la libreta y la pluma. Se escabulló con ellas a un rincón de la estancia, en donde, lentamente y con gran esfuerzo, trazó unas simples líneas que emborronó a continuación con el dorso de la mano sin darse cuenta. Continuó varios minutos con este ritual, volviéndose su trazo más fluido y los borrones menos frecuentes a medida que avanzaba. Así llenó varias hojas ante mi atónita mirada hasta que uno de sus trazos la hizo detenerse bruscamente. Aunque se mostraba incapaz de dejar de mirar el trazo, la visión de éste parecía dañarle los ojos, como si mirase la luz del sol tras años de encierro. Cautelosamente me acerqué a la mujer para mirar la libreta y observar el simple signo. Una zeta.
De pronto pareció ser consciente de mi presencia por primera vez y reaccionó asustada ante mi proximidad, acurrucándose más en su esquina. Vanamente intenté tranquilizarla con palabras, pero lo único que afloró de mis labios fue un débil “eh…”. Suficiente.
No sé si se debió al descubrimiento de la letra o si el sonido de la voz humana fue el causante, pero súbitamente se obró en ella un cambio tal vez comparable, si se me permite el atrevimiento, al acontecido a los inmortales retratados por el sabio bonaerense ante la presencia de la lluvia. La mujer se irguió mostrando su orgulloso porte y, consciente seguramente de su desnudez y suciedad, intentó limpiarse y taparse con una raída manta parda que descansaba arrebuñada en el catre. Pasada la conmoción inicial le sobrevino el llanto ante la penosa situación en la que se encontraba, por hallarse en tan humillante estado, desnuda, viviendo entre sus propias heces, olvidada por el mundo. Y toda vez recuperado el conocimiento de sí misma y la vergüenza, dos características inherentes al ser humano y quizás las más definitorias, y sobrepuesta al llanto, me indicó mediante un gesto y con una seguridad extraordinaria que me acomodase en el camastro al tiempo que ella escribía frenéticamente con mi pluma, como si cada segundo consumido la precipitase a un precipicio mortal que se hallaba cada vez más cercano. Así era y, extrañamente, lo sabía.
Tras lo que pudieron ser horas o acaso sólo segundos, detuvo el frenesí de su mano y levantó su mirada del papel, directamente hacia mis ojos. De nuevo me sobrevino el vértigo; el mismo que continúa hoy, tanto tiempo después, inundando mis sueños. Otra vez aquella humillante sensación de estar profanando con mi indigna presencia algo sacro, vedado a la patética mente humana. Se acercó a mí, acelerando mi pulso y cortando mi respiración, y me entregó la libreta y la pluma al tiempo que me instaba con un nuevo gesto a que abandonara el habitáculo.
Aquella noche fue con seguridad una de las peores que he vivido: los ojos abiertos, la fiebre ardiendo en mis entrañas, el delirio trastocando mi mente y el vacío en el estómago y el nudo en la garganta que me acompañaban desde que me había asomado por segunda vez a las profundidades del insondable abismo de esas pupilas felinas amenazando con ahogarme. No fue hasta la mañana siguiente, con mi cuerpo a punto de derrumbarse, cuando tuve el mínimo de lucidez necesario para ojear la libreta. Aunque hace tiempo que perdí el manuscrito y los detalles de lo que contenía han sucumbido al inclemente castigo del olvido, no olvidaré mientras me quede vida o cordura la historia que encerraba.
La primera frase, la única que quedó grabada a fuego en mi mente, rezaba así: “Mi tiempo ha llegado a su fin, la muerte me acecha, la locura me ha vencido; pero quisiera antes del último suspiro prevenirte, quien quiera que seas, para que no cometas mi error, mi blasfemia, mi soberbia. Advierte a todo el que puedas.” Me pesa profundamente no haberte hecho caso, ahora también es tarde para mí.
El resto del documento relataba la historia de la mujer. Tengo la absurda esperanza de poder enmendar tanto su arrogancia como la mía contando ahora, cuando ya es irremediablemente tarde para ambos, lo que neciamente callé durante años:
Suponía haber nacido en algún momento y en algún lugar, aunque nunca prestó atención a detalles tan triviales como el tiempo o el espacio. Tempranamente descubrió su don para las letras y su prodigioso dominio sobre el arte de la palabra. Le maravillaba especialmente la capacidad humana de definir, recrear y delimitar casi cualquier concepto, por abstracto que sea mediante términos concretos y el hecho de que el lenguaje y, más aún, la literatura parecían impregnar cada elemento de la realidad por pequeño que pueda ser (todo es evocable, todo tiene una historia). Conforme profundizaba en el mundo lingüístico y literario y aumentaba su maestría en el que ella no dudaba en calificar “el más noble y único arte” (pues es el único capaz de contenerlos a todos y el único contenible en todos ellos), una idea fue formándose en su mente: hallar la Palabra, un vocablo que captase la verdadera esencia de la realidad y, por ende, permitiese dominarla, la fórmula de la Creación, el llamado nombre de Dios, el Shem Semaforash. Había oído leyendas sobre una mesa que contenía tan poderoso secreto; viejas historias. Estaba convencida de que podía hallar la respuesta usando únicamente su mente, sin perder el tiempo buscando mitos.
Los siguientes diez años los pasó encerrada, estudiando al detalle cientos de lenguas, desde las más recientes a las más arcaicas incluidas las sintéticas como el esperanto, esperando hallar rasgos comunes, un origen, una clave, una respuesta. Los diez siguientes los pasó viajando, aprendiendo lo que no está en los libros, escuchando a ancianos, rescatando lenguas olvidadas. Nada, cada vez más datos y menos respuestas. De pronto las palabras le molestaban, sobraban por todos lados, tan sólo fonemas imperfectos que la alejaban del vocablo maestro. Decidió entonces despreciarlas para que su nefasta presencia no entorpeciera su búsqueda, desterrar las que habían sido sus únicas acompañantes durante su solitaria vida, perder la literatura, su único amor. Pero éstas, obstinadas como la mala hierba, persistían en su cabeza largo tiempo después de que su garganta se volviese yerma y la voz no fuese siquiera un recuerdo, dando forma a cada pensamiento y alejándola cada vez más de su añorada meta, en lugar de allanarle el sendero.
Tal llegó a ser su obsesión por la llamada fórmula de la Creación y su desesperación por la insidiosa presencia de las impuras palabras, que al poco tiempo ya no comía, había dejado de dormir y no había cesado hasta borrar cualquier rastro de que una vez hubo libros, papel o instrumentos de escritura en el santuario en que se había convertido su apartamento.
No mucho tardó en llegar la demencia. Desterrada la palabra hablada, le tocó el turno a la pensada, borrándose de su mente el humano don del lenguaje y, en consecuencia, perdiendo la virtud del conocimiento y la conciencia. Así se precipitó al estado animal en el que la encontré aquella mil veces maldita tarde en que la locura le concedió un respiro.
Viéndose de pronto en tan lamentable estado y sabiéndose cercada por la Parca, decidió advertir a una persona desconocida, con la confianza de que nadie repitiese su historia. ¡Flaco favor me hiciste! Bien podrías haberte podrido en las entrañas del Averno sin que nadie se viese tentado de acabar lo que tú no pudiste. Pero, qué digo, ¿Acaso no estoy haciendo lo mismo que tú al contar nuestra historia? ¿Estoy, quizás, precipitando a otro ser humano al mismo abismo en una monstruosa espiral que tal vez llegue algún día a engullir a la humanidad entera? No lo sé. Ahora tan sólo sé que he imitado punto por punto tu aberración, por qué saltarse este paso.
Largos años han pasado desde que volví al psiquiátrico para encontrar cómo sacaban su cadáver y lamento decir que la locura animal ya me ha consumido. Apenas me ha sido otorgado el suspiro anterior a la muerte que también le fue concedido a mi predecesora, he decido escribir estas líneas que tal vez nadie lea nunca. En éste último instante mi mente exhausta cree haber hallado una respuesta; bueno, más bien una pregunta: ¿No podría ser el nombre que aquella mujer buscaba el suyo propio, olvidado tiempo atrás para resguardarse de sí misma? ¿No podría ser incluso el mío? No sé, estoy demasiado cansado para pensar.
A.S.V.
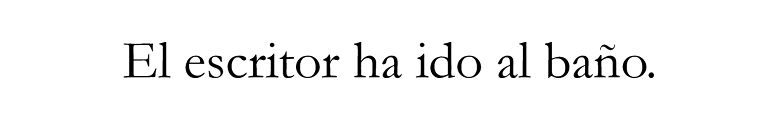
No hay comentarios:
Publicar un comentario