Vivía con la
muerte. La saludaba de lejos todos los días. Hablaba del día de su entierro,
mientras juntaba el polvo con un cuchillo. Quería que la enterrasen en una
tumba de matrimonio. Descansar y descomponerse con alguien. Cuando le gustaba
mucho cómo era una persona decía que quería ser enterrada con ella. Quería
estar protegida hasta que solo quedasen sus huesos. La gente con la que decía
querer ser enterrada, tenían todas algo en común: eran la antítesis de su
padre. Cosa sencilla, ya que por suerte no es habitual encontrar a gente que
tenga una hija y decida ser el responsable de la pérdida de su virginidad.
Le odiaba. No
podía ignorar que vivían en la misma ciudad. Que le podía ver en la calle
cualquier día. Era la única persona a la que temía. Él hizo que su período de
máxima actividad sexual fuese de los seis a los once años. Él fue quien empezó
a matarla. Tratándola como si fuese una muñeca hinchable.
Las veces que le
intentaba sacar el tema, ella decía frases sueltas, con la boca medio cerrada.
Un hilo de voz forzado que me hacía sentir el ser más miserable sobre la
Tierra. Cuando insistía mucho, y se hartaba, terminaba la conversación:
“Lloraba semen”. Nunca dejó de impactarme esa frase, y tampoco la rotundidad y el
asco con el que la decía. Seis años de muerte en vida. Miradas perdidas.
Silencios. Debilidad. Y miedo. Miedo. Y ojos vidriosos, y una imagen vomitiva
susurrada entre dos labios cortados justo antes de echar el humo.
Imposible no
superarla en fuerza física. Sobre el poso dramático que le regaló su padre
cuando estrenaba su falda del uniforme de Primaria, puso adicciones. Era un
proceso autodestructivo. Quería tocar fondo para empezar de nuevo. Y casi lo
consiguió. Se quedó en el fondo, nunca se levantó. En el fondo y, finalmente,
en un ataúd. Quedó cubierta con una lápida demasiado blanca, con un nombre
subrayado por dos fechas demasiado cercanas: Gabriela Mujica Martín 9-6-1988 ·
25-3-2012. Nacida y muerta en primavera.
Vivió para las
drogas y para el arte. Escribía, dibujaba, fotografiaba y se fotografiaba.
Nunca llamó arte a nada de lo que hacía. Nunca se preocupó por nadie. Vivía
para que otros se preocupasen por ella. Acabábamos los días filosofando en el
sofá envueltos en la oscuridad, solamente interrumpida por la luz de la tele en
modo silencio, fumando luckies. Ella, tumbada con los pies en mi regazo, y yo
con los míos sobre la mesa. En esa postura me dijo una vez algo que me dejó
claro que aquella chica no era una cualquiera. Fue dos noches después de su
segunda sobredosis. Pasamos dos días encerrados en casa, con las cortinas
echadas, sin seguir el tiempo. Terapia. Y aquella noche de luz cobriza
escuchando de fondo la calle Fuencarral, cuya vida entraba hasta que el cielo
pasó de azul marino a naranja contaminación lumínica, se desnudó delante de mí.
Deprimida y cumpliendo un voto de silencio de forma casi permanente. Era el
luto postsobredosis. Dos días mirando al infinito, comiendo pizza congelada,
llorando en la penumbra de la sala, con los pies en mi regazo y contándome lo
que hacía en las noches que olvidaba que existía. Agradeciendo la brisa de las
noches de verano en Madrid, le pregunté, en un alarde de filosofía barata:
“¿Qué tendría que hacer para entenderte?”. Ella, con la mirada perdida y la
cara con restos de lágrimas, me respondió: “Pon el mundo del revés. Dale la
vuelta muchas veces y cáete de él”.
Me partió por la
mitad. En ese momento demostró que ese cuerpo tan pequeño, hecho de espigas con
forma de brazos y piernas, coronado por un borsalino y ondas rubias, relleno de
alcohol en sangre y pulmones asfaltados de verde, era mucho más profundo y
complicado que la apariencia vulgar y decadente que lució en sus últimos años.
Años en los que
su último aliento la saludaba de lejos a diario. Años en los que vivió con la
muerte.
J. L. M.
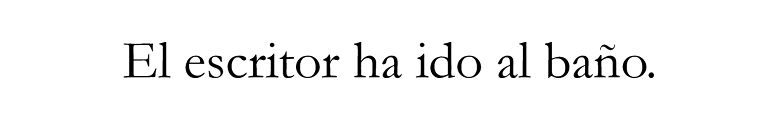
No hay comentarios:
Publicar un comentario