Llueve, como siempre en esta maldita
ciudad, es un hecho. También lo es que me llamo Marco y nací en Verona. Me
repito estas palabras cada mañana como antídoto contra la incredulidad. Desde
crío he alimentado la vana ilusión de que la constatación de dos hechos
verdaderos otorga veracidad absoluta a cualquier sentencia inverosímil
posterior y, en estos momentos, la incredulidad es seguramente el peor de mis
enemigos, el veneno capaz de empañar su recuerdo, de sofocar el efecto
balsámico de su historia y de hacerme consciente del hecho de que ella se ha
ido, para siempre. No sé si sería incluso capaz de borrar de mis recuerdos sus
giros, sus movimientos felinos cuando jugaba con el aire al son de unos acordes
ya olvidados y éste acariciaba su pelo y elevaba su vestido y su figura más
allá de lo que la mente de un hombre puede permanecer fría y cuerda.
No sé dónde debería empezar mi relato. Seguramente en aquella barraca de
barro y caña brava a orillas del lago Victoria, tal vez un par de años antes,
en un desgastado centro de desintoxicación londinense, el día en que nos
conocimos. No puedo evitar recordarla, caminando orgullosamente por aquel
pasillo, la sangre seca sobre el labio, la tosca bata medio abierta, el
cansancio acomodado en la sombra de los ojos, perfecta. Nada tenía que ver con
los demás pacientes: la dentadura intacta, el color vivo en sus mejillas,
varias libras de carne bajo la piel cuidada y sin marcas, la mirada penetrante
y lúcida. Nada tenía que ver conmigo. Margarita, dijo, era su nombre; su origen
supuestamente portorriqueño. Los rasgos presumían, sin embargo, la cercanía del
mediterráneo: la piel de un ligero tono café no presentaba la tosquedad del
mestizaje, los ojos de un gris puro parecían añorar la cercanía de la vid y el
olivo, la nariz aristocrática y el mentón altivo evocaban una pureza arcana,
perdida por siglos de hibridación, el cabello azabache y los rasgos afilados
contaban una historia olvidada por los hombres tiempo atrás. El desdén de la
indiferencia escapaba de sus labios como el aire al respirar. Un deje de
impertinencia azotó su voz cuando imperiosamente me demandó un cigarrillo.
-No dejan meterlos- balbuceé torpemente.
La arrogancia y la candidez ensombrecieron parejas su mirada. Sin mediar
palabra me agarró del brazo y me obligó a seguirla fuera del centro. Nadie nos
detuvo. Anduvimos sin descanso desde el East End hasta una minúscula librería
del West London mientras el síndrome de abstinencia comenzaba a hormiguear por
el interior de mi cuerpo. No tuve tiempo de sentirlo en su plenitud, pues
llegados a la librería me arrojó a un mohoso colchón de la trastienda y
desahogó en mi cuerpo sus anhelos carnales con la furia de un animal.
Únicamente fui consciente del momento en el que se arrancó violentamente la ropa
y su figura se mostró, soberbia, ante mí. En cuanto su piel me rozó la lucidez
abandonó mi ser para perderse en rincones secretos, jugando con el tiempo, que
aquella mujer parecía estirar o contraer a su antojo. Lo manejaba
minuciosamente, con la maña de un orfebre, para, súbitamente, hacerlo añicos
contra el suelo carcomido. Desdeñosamente se entretuvo con mi cuerpo durante un
lapso en apariencia asombrosamente corto para dilatar luego el éxtasis de forma
agónica, casi eterna. Un solo segundo bastó para estremecer mi cuerpo hasta el
borde del desmoronamiento, para arrastrar mi mente al umbral de la locura. El
goce inicial se tornó en una lucha desesperada para no sucumbir ante el peso
del inconmensurable tiempo vivido y venidero que parecía convergir en aquel
punto, obnubilado, a merced de los tibios contornos de Margarita.
El final de aquel baile frenético dio paso a otro más sosegado, más
humano. No recuerdo el momento en que la música empezó ni el instante en que
Margarita abandonó la calidez de mi cuerpo, pero recuerdo abrir los ojos,
colmado de sudor, moho del colchón y una paz ajena, para verla mecerse
lentamente por la reducida pieza al ritmo de una vieja canción de Louis
Amstrong. El pitillo que adornaba sus labios la halagaba dócilmente, ansiaba
como yo, como la realidad misma, fundirse con su esencia envolviéndola en
volutas que giraban con ella y difuminaban sus contornos, que henchían la pieza
y el pecho, que parecían seguir el compás de aquella melodía melancólica y cuyo
olor agrio recordaba remotamente al de la felicidad.
A.S.V.
A.S.V.
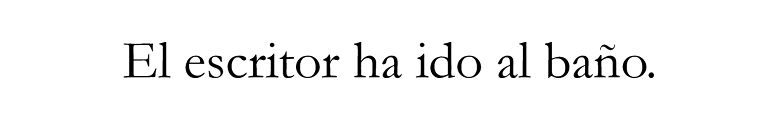
No hay comentarios:
Publicar un comentario