Una fuente requiebra en un
patio lejano como un cristal percutido por una fuerza tan devastadora como los
años que curvan su espalda y carcomen su piel. Ya no percibe el fresco aroma de
la primavera temprana ni el sabor amargo del zumo de naranja, que en otro
tiempo le deleitaban sumamente. En la mesa de madera, junto al vaso intacto
reposa una pluma en su tintero y unos papeles en blanco. Ahora todo es austero,
nada es como antes, cuando creía dominar el mundo y moldearlo con su genio y
sus palabras (si no él, al menos el otro). Ya han pasado algunas horas -quizás
dos, tal vez tres- desde que se ha sentado frente al vaso y los papeles; nada
ha cambiado en ese tiempo, tan sólo ha contemplado, frustrado, el temblor de
sus manos inútiles que ya no son capaces de alumbrar grandes historias como las
de antaño. Han quedado yermas para los prodigios. Ellas, que han dado vida a
reyes y emperadores, que han regido el destino de naciones enteras, que han
materializado la locura, el amor, los celos o la codicia y los han manipulado
con la maestría y la elegancia con la que un orfebre engarza los más bellos
metales; ellas, son ahora estériles y cargadas de muerte. Tal vez esto no le
sorprende porque sabe que nunca han sido ellas o él o su ingenio quienes
moldeaban tales quimeras, sino el otro, siempre el otro. Se obstina ahora, no
obstante en componer una última obra (cualquier rapsodia intranscendente le es
válida) tal vez para reivindicar su existencia frente al otro, tal vez porque
se niega a resignarse a que el otro haya muerto y él ya no sea más que un
cadáver esperando el olvido, incapaz de un milagro que justifique su vida. Pero
la realidad lo oprime como la vejez o la enfermedad: ya no es capaz de
componer.
No se ha rebajado al llanto o la ira, jamás
le otorgaría esa satisfacción, pero no es fácil esconder esos sentimientos a
una esposa. La mano de Anne se ha posado sobre su hombro con dulzura.
Simplemente dice su nombre, con suavidad, casi en un susurro maternal, pero a
él le llega lejano y ajeno. No es él, hasta eso se ha llevado el otro. Ya no es
nadie. El contacto de Anne le hace, sin embargo, sonreír. Tal vez intuye que
ella es lo único que el otro no podrá llevarse, que le pertenece sólo a él al
igual que él le pertenece sólo a ella. Es fabulador, pero no un iluso. Sabe que
eso también lo barrerán el tiempo y la muerte, pero mientras viva será lo único
verdaderamente suyo. No sabe, por supuesto, aunque se dice que los grandes
hombres son capaces de barruntar su lugar en la eternidad, que los siglos
venideros le deparan una idolatría asentada en turbias conjeturas y dispares
especulaciones (sobre su religión, su sexualidad, la autoría de sus obras o su
existencia, incluso. Todas referidas al otro, por supuesto), pero si lo supiera
seguramente encontraría un placer irónico en el hecho de que la única
especulación que realmente lo concernirá algún día será la que
irremediablemente lo aboque al olvido. Hablarán las lenguas del futuro de
frialdad e insatisfacción, incluso de abandono. Un hecho tan trivial como el
calor que le recorre el cuerpo al sentir su mano desmantela de raíz las teorías
de infelicidad o adulterio. Esto lo hace mortal, finito, libre. En ese momento
entiende lo que hace años sabe: ella es el milagro que lo justifica, ella y sus
hijos. Comprende que es radicalmente falsa la sensación que lo acompaña desde
tiempo atrás de que ha tenido que nacer para engendrar al otro, de que es un
hombre necesario para que la eternidad obtenga un nuevo engranaje para su
arcano y macabro mecanismo. Ahora sabe que si algún acto lo ha requerido en
algún momento ese ha sido el acto mismo
del amor, el intisto de perpetuación y supervivencia que se sirve de cualquier
individuo, excelso o insignificante, para alcanzar sus fines. Felizmente se
sabe ahora contingente, prescindible, innecesario.
Desdeñosamente aparta los papeles y la
pluma, ya no necesita escribir; ya está todo escrito. No ha notado, absorto en
sus pensamientos, que Anne, al no rebicir respuesta, ha decidido retirarse para
dejarle intimidad. Sonriente y tembloroso se levanta, apura el zumo y da un par
de pasos antes de derrumbarse. No hace ruido al desplomarse sobre la hierba del
patio; la nariz, rota, sangra profusamente, expulsando los últimos restos de
vida que le quedan. A su mente anciana y cansada acuden reminiscencias de otras
vidas, las que él (el otro) ha creado. Como en un sueño recuerda pasillos de un
palacio en Alejandría, un balcón en Italia, salas y cementerios dinamarqueses,
recorre las húmedas calles de Venecia y los mármoles de Roma, aspira el aire
cálido y salado de Bretaña, se deleita con el verde rocío de Escocia e incluso
revivió un sueño plagado de fantasía iluminado una noche de estío varios años
atrás. No tiene tiempo de lamentar no haber visitado aquellos lugares que
conoce como la palma de su mano, pero sí de recibir un último regalo del
entendimiento, un obsequio del cielo que, según dicen, cuida de sus héroes.
Acierta a entender, como susurrado por las criaturas que pueblan los lugares
que está rememorando, que el otro, la sombra que lo ha perseguido en vida, no
es siquiera creación suya. Al otro lo han creado sus propias historias, sus
personajes lo sustentan. No sería siquiera polvo sin aquellos reyes, nobles,
dictadores, prestamistas, calaveras y reinas orientales, sin aquellos moros y
judíos, sin aquellos payasos y enterradores, sin aquellos jóvenes que caen
víctimas de los errores de otros, sin aquellas hadas que lo han creado.
Finalmente piensa, liberado, que no es el otro el que se lo ha arrebatado todo,
simplemente nunca lo ha tenido; ni nombre ni bandera, ni genio. Tan sólo ha
sido el esclavo de unas criaturas codiciosas que se han valido de su soberbia
para existir, para contar al mundo sus historias olvidadas. Pero ya nada
importa, pues ahora acaba todo y será el otro el que cargará con ese peso en
los siglos venideros, será al otro al que veneren y citen, al que no se le
conceda el reposo de la muerte y el olvido. Ya no piensa nada más, ya no se
mueve. Lo encontrarán inmóvil un par de horas después. Sobre el requebrar de la
fuente Anne impondrá, en un patético grito que será recogido siglos después, su
nombre: "William".
A.S.V.
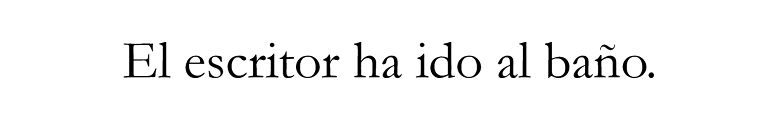
No hay comentarios:
Publicar un comentario