Los recuerdos posteriores se colapsan y abomban, las imágenes son un
fino hilo de plata en el que se mece desganada la araña del olvido. Tres meses
después (si tal torpeza lingüística sigue siendo aceptable) las aguas de la
memoria retoman su cauce en el patio andaluz de un sobrio restaurante del West
End; mi guitarra amenizaba la noche a los comensales, mi voz se ahogaba en sus
murmullos. En ese lapso ya irrecuperable no probé, creo (o así quiero creerlo),
ni la dulzura de la ambrosía, ni a la agridulce Margarita. Ambas necesidades
habían sido sustituidas por la música. Un dibujo breve de mi mano, un gemido
sordo arrancado con el tañer virtuoso de mis dedos (no ocultaré con falsa
modestia mi maestría) bastaba para acariciar ese otro lado, la puerta
entreabierta tras la que intuimos nuestra esencia. Constantemente me veía
violentamente arrancado de mí mismo cuando me encontraba a tan sólo un paso de
esa puerta. Un cliente levantándose, un murmullo en una mesa, un pájaro sobre
el patio bastaban para vedarme la revelación cuando ya la sentía palpitar en mi
pecho. No parecerán extraños tales sentimientos: la música tiene un no sé qué
que la realidad se lo respeta, el espacio resuena en la caja de una guitarra
con menos fluidez de lo que lo hace fuera, el tiempo se enreda y ensortija
entre sus cuerdas, permitiendo asirlos y manipularlos con cierto antojo,
reducirlos y cortarlos para ensamblarlos posteriormente en cualquier punto que se
desee. Esa noche, por ejemplo, entre una melodía suave y cruel como el agua se
prendieron las imágenes de mi infancia y regresé a la Verona de mi niñez, mi
madre me habló de nuevo de un futuro en el campo que volvió a maravillarme y
volverá a aborrecerme, mis pasos se perdieron entre el trigo y mi guitarra
germinó en el pecho de los mirlos, mis dedos nuevamente buscaron con frenesí el
cuerpo de Margarita y temí ahogarme. No hablo de recuerdos, por supuesto, me
refiero a vivir de nuevo, a estar allí, a comprimir horas enteras en el devenir
efímero de una melodía, a dilatar el instante en el que estalla una emoción
pasada durante una canción entera.
Por supuesto, este hito de la memoria no es trivial. Aquella noche volví
a ver a Margarita. La noche estaba avanzada y el vino y los acordes habían
enardecido a los comensales. Algunos charlaban animadamente en voz
exageradamente alta, los menos se mecían en sus asientos, los ojos cerrados y
un tarareo desacompasado prendido de sus labios, todos olvidaban la frialdad
finamente calculada propia de su estatus y su sangre inglesa. En este ambiente
cálido irrumpió ella como una aparición con su vestido de noche resaltando los
hombros desnudos y la piel sin la tacha del tiempo. El lenguaje siempre resulta
falto para las descripciones importantes, tal vez ayuden más las imágenes. Un
proverbio persa dice que el hombre teme al tiempo, pero que el tiempo teme a
las pirámides; por mucha gente es sabido también que el tiempo alaba a las
tortugas. Imagine usted por un momento la sempiterna imagen del complejo de
pirámides de Gizeh, de sobra conocida. Piense en esas tres moles descomunales,
inamovibles, acompañadas de otras tantas de menor tamaño. La imagen de por sí
tiene algo sobrecogedoramente intemporal. Trate ahora de imaginar paseando
lentamente ante ellas a una tortuga, una simple tortuga hundiendo sus patas en
la arena dorada frente al inmutable complejo. La escena es inconcebible,
anacrónica, tal vez ligeramente desgarradora. Acaso este símbolo sea parcialmente válido
para entender lo que sentí al ver irrumpir a Margarita en un escenario tomado
por la música: la melodía como el monumento de piedra y arenisca, la
contingencia de una mujer como el aletargado animal.
No dijo nada, simplemente se limitó a sentarse con su acompañante, un
anciano impecablemente vestido, y a sonreír sus comentarios sin abrir la boca
durante el resto de la velada. Así les gustan las mujeres a muchos caballeros:
calladas y complacientes. Acabado mi turno, cerca del amanecer, los comensales
se retiraron, algunos cargando a otros, y entre la maraña de gente que se
dirigía a la salida perdí a Margarita. Nos encontramos veinte minutos después
en la puerta del restaurante. Ella estaba sola tratando de encontrar un taxi.
Gentilmente me ofrecí a llevarla en mi moto intentando controlar el temblor de
mi voz.
A.S.V.
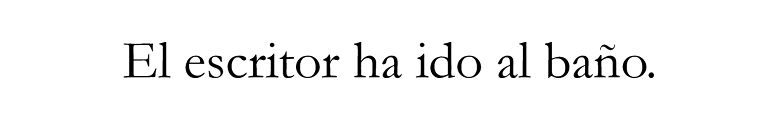
No hay comentarios:
Publicar un comentario