La siguiente vez que vi a Margarita
fue en casa; o cerca, al menos. Yo había vuelto a Verona un par de meses antes,
sin dinero pero limpio. Aparte de la piel cetrina y los ojos apagados, nada
hacía suponer los motivos de mi viaje. Aún hoy, siendo ya un hombre moldeado
por los años y la rutina, recuerdo perfectamente aquel día en que nos
encontramos nuevamente, lejos de su escenario habitual, desprotegida fuera del gastado
laberinto londinense. De manera cristalina nos recuerdo a Pietro, a Marcello y
a mí paseando por las terrosas calles de
Florencia aquella mañana de primavera, jóvenes, eternos, con ese aire
extemporáneo que otorgan las gabardinas a los hombres de temprana edad. La
ciudad, como siempre, me parecía estar hecha de una ceniza fina y apelmazada
que surgía del mismo suelo y se elevaba, moldeando los plomizos edificios e
incluso nuestros propios cuerpos. Cubiertos por aquel polvo acumulado durante
siglos, parecíamos simplemente tres jóvenes deambulando despreocupadamente
hacia el Arno. Ésa era una de las cosas que más me agradaban de Florencia, que,
perdidos en la abrumadora vorágine de genios muertos, maestros deshechos e
ilustres fantasmas de la que la ciudad se enorgullecía, nadie era nada. Ninguno
de los tres podíamos ignorar la placentera sensación de que ni los florentinos
ni los foráneos que hormigueaban sin rumbo aparente por aquellas calles
parecían tener nombre ni historia, ni siquiera cara. En nuestra querida Verona
éramos alguien, en Florencia apenas éramos tres siluetas que reían
arrastrándose sobre su suelo parduzco. Allí, yo no era el atormentado físico
excocainómano que se aferraba desesperadamente a su guitarra como un salvavidas
para no ahogarse en el recuerdo de una ciudad extranjera y de una mujer desconocida.
Allí yo no era más que un joven de bucles negros, barba rala y ojos verdes,
enfundado en su gabardina color crema. Tampoco Marcello era el novelista frustrado
cuyos pésimos versos reflejaban claramente su afición a los paliativos de la
realidad que se vendían en las farmacias clandestinas, sino un chico desgarbado
cuya cara de pelo rapado parecía tan ancha como sus hombros. Tan sólo Pietro
con su media melena oscura perfectamente esculpida, sus ojos grises fríos como
el hielo y su aristocrática mandíbula despreocupadamente afilada y cuadrada
parecía conservar algo de su esencia en medio de esa atmósfera de anonimato.
Podría decirse que poseía la inalterable prestancia que otorga el dinero. Y, en
definitiva, Pietro no era sino dinero abstracto e inmaterial. Su mirada helada
tenía más de plata que de hielo, su cálida voz parecía un torrente
incontrolado de monedas, el tacto
indiferente de sus manos era el de los billetes. Desde que éramos apenas unos
críos, Pietro había cuidado de nosotros dos. Él y su dinero siempre habían sido
un colchón en el que poder acurrucarse a salvo cuando nuestras vidas se salían
de madre. Había sido Pietro quien había pagado mi viaje de desintoxicación a
Londres. También fue Pietro quién canceló las deudas de Marcello con los
despreciables hombres de barro de los barrios bajos de Verona. Y quién sino
Pietro había secado con billetes la sangre de nuestras narices y había
sustituido la plata que esmaltaba nuestras manos temblorosas por otra plata más
beneficiosa, quien sino él había empedrado de baldosas amarillas los caminos de
sal por los que nos arrastramos Marcello y yo en los peores momentos. También
Pietro había pagado aquel viaje a Florencia, una de nuestras ciudades
preferidas, en el que habría de reencontrarme con Margarita.
Bajábamos por la vía dei Calzaiuoli buscando las aguas del Arno cuando,
al desembocar en la piazza della Signoria me encontré de pronto frente a ella
que, recostada desganadamente en las escaleras de la logia dei Lanzi, miraba con
desdén la cabeza que colgaba de las manos de Perseo. Una fuerza descomunal
sacudió mi interior en aquel instante y las imágenes de nuestro último
encuentro acudieron en borbotones a mi mente. Durante unos instantes abandoné
Florencia para encontrarme nuevamente a la salida de aquel pequeño restaurante
del West End frente al elegante mutismo de Margarita y su media sonrisa
mientras me arrebataba el casco de las manos y se montaba en mi moto. “¿Subes?”
fue lo único que dijo aquella noche. Recordé acomodarme tras ella para
encontrarme minutos después nuevamente en aquella librería del West London con
su colchón raído y su opresiva atmósfera. Apenas pude darme cuenta de lo que
hacía cuando de pronto me vi completamente desnudo frente a ella. En comparación
con su figura oscura y sublime, mi desnudez parecía vergonzante y torpe. Mi
rigidez y abotargamiento contrastaban con la gracilidad de sus movimientos y la
naturalidad con la que extrajo de sus ropas una bolsita de plástico llena hasta
la mitad de una sustancia blanquecina, parecida a la sal. A fin de cuentas, no
era sino sal en mis heridas aún sin cerrar. El miedo y la euforia tomaron
violentamente mi cuerpo en una lucha sin cuartel, una lucha que ganó la
euforia: primero la euforia de la sal, después la euforia de la carne y después
nuevamente el miedo, el miedo a ahogarme en las profundas lagunas de aquella
mujer, de perdermeen el olvido dulce y aterrador que prometía su cuerpo hecho
de tiempo y aire. Una vez desaparecido todo rastro de la euforia o el miedo,
retomó Margarita, como si de un ritual se tratase, el baile lento y melancólico
de la vez anterior, que a mi memoria deshecha se presentaba inconcluso. En esta
ocasión no se trataba de la música rota de Louis Amstrong sino de los acordes
suaves y tristes de Elliott Smith. Ningún pitillo adornaba sus labios ni
difuminaba sus contornos esta vez, ya se encargaba de ello el propio espacio,
la pequeña habitación que parecía converger en ella a cada giro y que emborronaba
los límites del vestido de lunares que se había puesto para negar su desnudez a
mis ojos sedientos.
De nuevo comienzan aquí las lagunas. Los recuerdos me llegaban de manera
intermitente, a borbotones. El recuerdo de abandonar aquel cuarto mohoso aún a
medio vestir, de caminar por las calles desiertas del West London con el sol
asomando tímidamente por el este hasta llegar a mi apartamento en Camden, con
el sol ya en lo alto. Recuerdo también de forma confusa los cuatro meses
siguientes a la recaída, la angustia y la pugna conmigo mismo hasta encontrarme
nuevamente en casa, en mi añorada Verona junto con mi familia y amigos, tras
diez meses de limpieza interior, interrumpidos únicamente por una única noche
de euforia y miedo.
A.S.V.
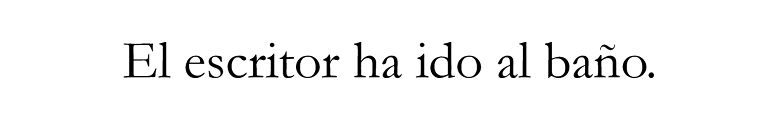
No hay comentarios:
Publicar un comentario